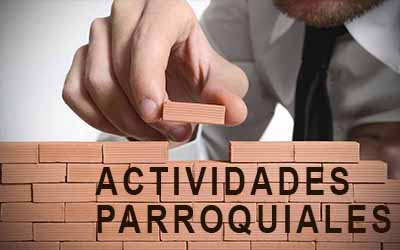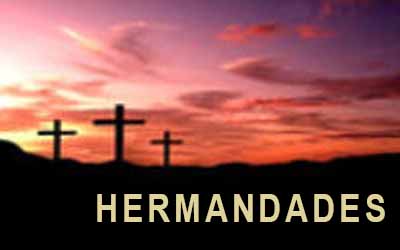Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret se fue a vivir a Cafarnaún, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías:
«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí en el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles, el pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz; para los que yacían en región y sombra de muerte una luz ha amanecido».

Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: “convertíos, porque está al llegar el Reino de los Cielos” (Mt 4, 12-17).
Cafarnaún contaba poco en la historia de Israel. El nombre, que significa poblado de Nahum, apenas aporta pistas sobre su origen, pero indica que no llegaba a considerarse una ciudad. No aparece citado explícitamente en el Antiguo Testamento, y tampoco resulta extraño.
Aunque los vestigios de la presencia humana se remontarían al siglo XIII antes de Cristo, el núcleo habitado sería más reciente, quizá de época asmonea.
Sin embargo, san Mateo lo presenta unido al cumplimiento de una promesa mesiánica, y en verdad hace justicia al lugar: aparte de Jerusalén, ninguna localidad reúne tantos recuerdos del paso del Señor por la tierra como este pequeño pueblo situado en la ribera del mar de Genesaret.
Los relatos de los cuatro evangelistas coinciden en poner Cafarnaún en el centro del ministerio público de Jesús en Galilea. Además, como hemos visto, san Mateo precisa que lo eligió para residir establemente. Aun siendo una ciudad pequeña, se encontraba en la Via Maris, la principal ruta que comunicaba Damasco y Egipto, y en una zona fronteriza entre dos regiones gobernadas por los hijos de Herodes –Galilea, por Antipas, y Gaulanítide, por Filipo–. Da muestra de su importancia, al menos en la comarca, el hecho de que tuviese aduana y alojase un destacamento de soldados romanos bajo la jurisdicción de un centurión. El que ejercía el mando en aquella época es bien célebre, pues el Señor elogió, conmovido, su acto de fe, que todos los días repetimos en la Santa Misa.
Algunos acontecimientos sucedidos en esta localidad durante los primeros siglos nos han permitido conocer bastante bien cómo era la Cafarnaún donde Jesús vivió: al principio del periodo árabe, en el siglo VII, el poblado, que era cristiano, entró en declive; doscientos años después, debía de estar completamente abandonado; los edificios se derrumbaron, la zona se convirtió en un conjunto de ruinas y poco a poco quedaron sepultadas. La misma tierra que ocultó la localización de Cafarnaún y hundió en el olvido aquellos vestigios, los conservó casi intactos hasta los siglos XIX y XX, cuando la Custodia de Tierra Santa logró adquirir la propiedad y promovió las primeras excavaciones.
El trabajo de los arqueólogos, realizado en numerosas campañas desde 1905 hasta 2003, ha permitido establecer que Cafarnaún se extendía unos trescientos metros a lo largo de la orilla del mar de Genesaret, de este a oeste, y otros doscientos metros tierra adentro, hacia el norte. Su máxima expansión coincidió con la época bizantina, pero ni siquiera entonces superaría el millar y medio de habitantes. Estos llevaban una vida de trabajo recio, sin lujos ni refinamientos, explotando los recursos de la zona: se cultivaba el trigo y se producía aceite; se recogían varios tipos de frutas; y sobre todo, se pescaba en el lago. Las casas, levantadas con piedra local de basalto unida con un mortero muy pobre, estaban cubiertas con una techumbre de tierra sobre cañas o ramas, sin tejas.
En ese ambiente rústico, propio de una sociedad sencilla formada mayoritariamente por agricultores y pescadores, sucedieron muchos acontecimientos relatados por los Evangelios: la llamada a Pedro, Andrés, Santiago y Juan mientras bregaban entre barcas y redes (Cfr. Mt 4, 18-22; Mc 1, 16-20; Lc 5, 1-11); la vocación de Mateo cuando trabajaba en el telonio y, a continuación, el banquete en su casa junto con otros publicanos (Cfr. Mt 9, 9-13; Mc 2, 13-17; Lc 5, 27-32.); la expulsión de un espíritu impuro que poseía a un hombre (Cfr. Mc 1, 21-28; Lc 4, 31-37); las curaciones del siervo del centurión (Cfr. Mt 8, 5-13; Lc 7, 1-10), de la suegra de Pedro (Cfr. Mt 8, 14-15; Mc 1, 29-31; Lc 4, 38-39), del paralítico que descuelgan por el techo (Cfr. Mt 9, 1-8; Mc 2, 1-12; Lc 5, 17-26), de la hemorroísa (Cfr. Mt 9, 20-22; Mc 5, 25-34; Lc 8, 43-48) y del hombre de la mano seca (Cfr. Mt 12, 9-14; Mc 3, 1-6; Lc 6, 6-11); la resurrección de la hija de Jairo (Cfr. Mt 9, 18-26; Mc 5, 21-43; Lc 8, 40-56); el pago del tributo del Templo con la moneda encontrada en la boca de un pez (Cfr. Mt 17, 24-27); el discurso del Pan de Vida (Cfr. Jn 6, 24-59)… Entre los restos de Cafarnaún que han llegado hasta nosotros, seguramente tenemos a la vista muchos de los emplazamientos donde ocurrieron estos hechos. Sin embargo, contamos con información suficiente para situar solo dos: la casa de Pedro y la sinagoga.
La casa de Pedro
Según antiguas tradiciones, a finales del siglo I existía en Cafarnaún un pequeño grupo de creyentes. En las fuentes judías se los denomina Minim, herejes, pues habían abandonado el judaísmo ortodoxo para adherirse al cristianismo. Ellos debieron de mantener la memoria de la casa de Pedro, que con el tiempo se convirtió en lugar de culto. A finales del siglo IV, la peregrina Egeria escribía: «En Cafarnaún se ha transformado en iglesia la casa del príncipe de los Apóstoles, cuyas paredes se han conservado hasta hoy tal y como eran. Allí el Señor curó al paralítico.

Los hallazgos sucesivos han confirmado los datos de las otras tradiciones: el edificio se apoyaba sobre una base de material de relleno, donde abundaban fragmentos de revoque con numerosos grafitos incididos entre los siglos III y V; bajo el octágono central, había una habitación cuadrangular de unos ocho metros de lado, cuyo piso de tierra fue revestido con al menos seis capas de cal blanca a finales del siglo I y por un pavimento polícromo antes del V. Esta sala, con muestras de haber sido lugar de veneración, sería la «casa del príncipe de los Apóstoles» que Egeria vio convertida en iglesia.
Los arqueólogos han podido establecer con bastante precisión cómo era la vivienda, que habría sido levantada hacia la mitad del siglo I antes de Cristo. En realidad, formaba parte de un conjunto de seis estancias comunicadas entre sí a través de un patio a cielo abierto, provisto de una escalinata y de un hogar de tierra refractaria para cocer el pan. Los habitantes –varias familias emparentadas– compartirían el uso de ese espacio central. El acceso desde la calle se encontraba en el lado oriental del recinto, a través de una puerta que ha conservado bien el umbral de piedra basáltica y el travesaño con huellas de los batientes. Era el último edificio del barrio, por lo que el complejo daba a una extensión de terreno libre por el este y a la playa por el sur.
El 29 de junio de 1990 fue dedicado el moderno Memorial de San Pedro, construido sobre los vestigios de la casa y la basílica bizantina. Se trata de una iglesia octogonal sostenida por grandes pilares que la separan del suelo: esto permite a los peregrinos observar los restos arqueológicos tanto desde el exterior del templo, pasando por debajo, como desde el interior, a través de un óculo cuadrangular abierto en el centro de la nave.
La sinagoga
Las ruinas de la sinagoga, por su valor artístico, concentraron desde el principio el interés de los investigadores: los arqueólogos Robinson –que visitó el lugar en 1838– y Wilson –que realizó un sondeo en 1866– dieron noticia de su existencia. Al mismo tiempo, también llamaron la atención de otras personas con pocos escrúpulos: muchos restos estarían dañados o perdidos hoy en día si la Custodia no hubiera adquirido el terreno de Cafarnaún en 1894.
La sinagoga se alza en el centro físico de la pequeña ciudad y sus dimensiones son notables: la sala de oración, de planta rectangular, mide 23 metros de largo por 17 de ancho, y tiene alrededor otras estancias y patios. A diferencia de las casas particulares, con sus muros negros de piedra basáltica, fue construida con bloques cuadrados de caliza blanca, traída de canteras situadas a muchos kilómetros de distancia; algunos de los sillares pesan cuatro toneladas. La magnanimidad de los arquitectos se manifiesta también en los elementos decorativos, ricamente labrados y esculpidos: dinteles, arquivoltas, cornisas, capiteles…
Aunque nos encontramos ante el lugar de culto judío más hermoso de los hallados en Galilea, esta sinagoga no es aquella donde se escucharon las enseñanzas de Jesús y se presenciaron sus milagros, sino que pertenece a una época posterior: los estudios arqueológicos indican que el edificio principal y otro recinto al norte habrían sido levantados hacia finales del siglo IV, y que se añadió un atrio en el lado oriental a mediados del V. Sin embargo, las mismas investigaciones confirmaron que el complejo se apoya sobre los restos de otras construcciones, entre las que se contaría la sinagoga anterior. El indicio más notable consiste en un amplio pavimento de piedra del siglo I, descubierto bajo la nave central de la sala de oración. La localización, por tanto, se habría mantenido.
Jesús recorría las ciudades y aldeas
“Tras establecer su residencia en Cafarnaún, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias” (Mt 9,35). San Pedro, que fue testigo de aquellos hechos maravillosos, los tenía presentes cuando acudió al encuentro del centurión Cornelio y anunció la buena nueva a los de su casa:
“Vosotros sabéis lo ocurrido por toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan: cómo a Jesús de Nazaret le ungió Dios con el Espíritu Santo y poder, y cómo pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén; de cómo le dieron muerte colgándolo de un madero. Pero Dios le resucitó al tercer día y le concedió manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos; y nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que a él es a quien Dios ha constituido juez de vivos y muertos. Acerca de él testimonian todos los profetas que todo el que cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados” (Hch 10,37-43).