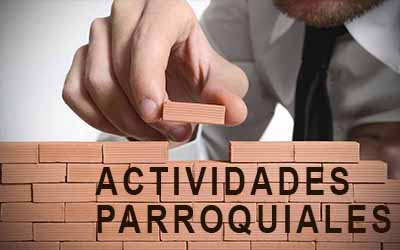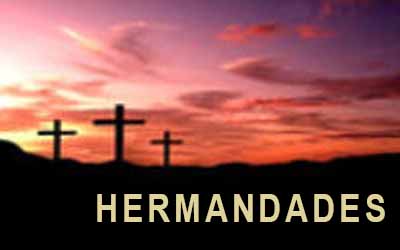Proemio: el paraíso perdido
«Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer; además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín» (Gn 2,7-10).
El paraíso
Según el segundo relato de la creación Dios modela al hombre del suelo antes de insuflarle aliento de vida. El hombre, por tanto, es a la vez corpóreo y espiritual, vinculado a la tierra y poseedor de espíritu. Ambas cosas le definen: está indisolublemente vinculado a la materia y, a la par, está orientado al espíritu por el aliento divino recibido en su creación.
Dios, inmediatamente después de crear al hombre, «plantó un jardín en Edén», y «tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara» (Gn 2,15). El hombre recibe una misión: guardar la obra del Señor y cultivar la tierra para que se desarrolle y embellezca. El hombre se convierte en colaborador de Dios y, de cara a las criaturas, en embajador del creador.
El paraíso tenía todo lo que el hombre podía necesitar para poder desarrollar su ser y su vocación en circunstancias idóneas. Para su desarrollo y felicidad, «El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer», lo que garantizaba el sustento de su cuerpo. Por otro lado, también plantó «el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal», para satisfacer su necesidad espiritual. Eso sí, quiso desde el primer momento reservarse el fruto de estos árboles para ser él quien alimentara directamente al hombre en el ámbito más propiamente humano que es el interior. Por eso, le pidió que se abstuvieran de comer por su cuenta del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal (Cf. Gn 2,16).

Ese vergel era el escenario idóneo, el ámbito elegido por Dios, para que la humanidad desarrollara sus capacidades, fuera una comunidad, porque «no es bueno que el hombre esté solo» (Gn 2,18), y, sobre todo, viviera en armonía con su creador, «que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa» (Gn 3,8) en su compañía.
Con el paraíso, el hombre había recibido de Dios gratuitamente la felicidad. El hombre vivía en armonía consigo mismo, en unión con la tierra de la que procedía, en sintonía con las demás criaturas, en una perfecta fraternidad con su mujer y, sobre todo, en plena comunión con su creador. El paraíso era al mismo tiempo hogar, tarea y tierra sagrada de comunión.
El pecado profanó la pureza del paraíso y destruyó todas esas bendiciones: el hombre rompió su armonía interior, hizo maldita la tierra, rompió la paz con sus semejantes y, sobre todo, arruinó la comunión con Dios. Las consecuencias no sólo fueron terribles, sino también irreversibles. El hombre pecador no podía seguir profanando la Tierra Santa de Dios. Expulsado, dejó tras de sí el paraíso, donde vivía en vecindad con Dios. Y no pudo ya jamás volver a él, porque Dios «colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba, para cerrar el camino del árbol de la vida» (Gn 3,24).
I. La Tierra Prometida
Dios le ofrece a Abraham otra Tierra Santa

«Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca» (Plegaria Eucarística IV).
El hombre no fue abandonado al poder de la muerte. Incluso cuando pervirtió tan profundamente la creación que parecía que era mejor destruirla, Dios encontró en el justo Noé, que «obtuvo el favor del Señor» (Gn 6,8), una excusa para poder purificarla a través del agua y del madero.
Siguió tendiendo su mano para que le encontrara el que lo buscara. Y, mucho tiempo después, se fijó en otro hombre justo para realizar a través de él como una nueva creación. El germen de una nueva humanidad, que habitaría en una tierra santa, donde algún día Dios podría pasearse junto al hombre. Ese lugar sería el nuevo hogar de Dios entre los hombres, donde los suyos podrían aprender a conocer al Señor y prepararse para poder entrar en la Tierra Santa definitiva, que Dios tiene preparado para los que le aman.
Abrán fue el primer hombre de la nueva humanidad, y Dios preparó para él «otro paraíso», la Tierra Prometida:
«Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré» (Gn 12,1).
Esta nueva tierra tiene sus exigencias. La primera es dejar la tierra propia, el lugar del castigo, el lugar que corresponde al hombre pecador. Sin poder volver atrás, al paraíso cerrado por los ángeles, el hombre se ha adaptado a malvivir, y ha hecho su hogar en una tierra estéril. Ha llamado patria a un lugar donde no está Dios. Por eso, tiene que abandonar la casa de su padre, de quien ha heredado el pecado y la lejanía de Dios. Hay que salir de ahí. Hay que abandonar la confortable morada de los ídolos. Hay que alejarse del lugar donde está porque, aunque allí se le presente Dios, él no mora allí. Hay que dejar lo profano, lo conocido, lo cómodo, para buscar lo sagrado, lo desconocido, lo misterioso.
La segunda exigencia es caminar fiado de la palabra de Dios. Él mostrará la tierra que Abraham y los suyos han de heredar. Mientras, sólo cabe fiarse. Sin mapas ni brújulas. Dejar todo por nada, por una quimera incierta. Fiarse sólo de la promesa de Dios: «Tengo una tierra para ti y tus hijos. Si accedes yo mismo peregrinaré contigo, y allí nos asentaremos juntos». Abrán podría haber presentado sus objeciones: «Pero, si Sara es estéril. Además, no tengo hombres para ocupar militarmente esa tierra. Ni siquiera sé cuántas provisiones necesito…». Sin embargo, aun así, «Abrán marchó, como le había dicho el Señor» (Gn 12,4), sin garantías de Dios ni quejas propias. «Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza» (Rm 4,18). Hizo lo que siempre hacía: «Abrahán madrugó, aparejó el asno» (Gn 22,3) y se puso en camino hacia Tierra Santa, dondequiera que estuviera.
La peregrinación: en busca del nuevo paraíso
«Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber adónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios» (Hbr 11,8-10).
Abrán se puso en camino a ciegas, fiado de la palabra de Dios. Etapas interminables de desierto, peligros frecuentes e incertidumbres constantes. Hasta, que después de muchas penalidades, «el Señor se apareció a Abrán y le dijo: “A tu descendencia daré esta tierra”».

Ya estaba en Tierra Santa, pero nunca sería su posesión, sino que «vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas». La vio, la recorrió, la deseó, pero no fue suya. Ni su hijo, ni su nieto la poseyeron. Los tres tuvieron que vivir de la esperanza en la promesa de Dios. Más aún el último de ellos, Jacob, murió lejos de la tierra prometida, lejos de la tierra de Dios. Pero antes de morir le dio instrucciones a José: «Cuando me reúna con los míos, enterradme con mis padres en la cueva del campo de Efrón, el hitita» (Gn 49,29). En esa cueva descansaron los tres patriarcas y sus esposas, coherederos de la misma promesa, no cumplida.
El autor de la Carta a los Hebreos profundiza en la promesa: los patriarcas no poseyeron la tierra, sino que, como extranjeros, habitaron en tiendas mientras la recorrían. Pero ellos comprendieron finalmente que la Tierra que ansiaban y por la que peregrinaban tampoco era aquella. Acabaron, sin renunciar a Canaán, anhelando otro hogar, del cual la tierra prometida por Dios no era sino una imagen. Abraham comprendió que su esperanza iba más allá. La peregrinación física en busca de una tierra donde habitar con Dios se había convertido en una peregrinación espiritual, en la espera de alcanzar «la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios»
La peregrinación de Israel por el desierto
Cuatrocientos treinta años después, los hebreos ya habían olvidado su tierra y su identidad, eran sólo mano de obra barata para los egipcios. Pero Dios no se había olvidado de sus planes, por ello se apareció a Moisés y le informó de su determinación: «He observado atentamente cómo os tratan en Egipto y he decidido sacaros de la opresión egipcia y llevaros a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, perizitas, heveos y jebuseos, a una tierra que mana leche y miel» (Ex 3,16-17).

Israel nace propiamente como pueblo al cruzar el Mar Rojo. En el Sinaí alcanza su verdadera dignidad cuando es elevado por Dios y considerado digno de establecer una Alianza con él. Pero de nuevo el pecado desvió los planes del Señor, e Israel estuvo a punto de perder su relación con Dios. Sólo por intercesión de Moisés, Dios aceptó mantener su parte de la Alianza, a pesar de que el pueblo hubiese faltado a la suya. Y siguió ofreciendo al pueblo pecador reposar en la Tierra Prometida: «Anda, sal de aquí, con el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra que prometí a Abrahán, Isaac y Jacob con este juramento: “Se la daré a tu descendencia”. Enviaré delante de ti un ángel y expulsaré a cananeos, amorreos, hititas, perizitas, heveos y jebuseos. Sube a la tierra que mana leche y miel. Yo no subiré contigo, porque eres un pueblo de dura cerviz y te destruiría en el camino» (Ex 33,1-3).
Pero, al escuchar Moisés que Dios no iba a acompañarlos, volvió a suplicar, pues la tierra prometida sólo tenía sentido si Dios les acompañaba, y fijaba su morada allí con ellos: «Moisés dijo al Señor: «Si no vienes en persona, no nos hagas salir de aquí; pues ¿en qué se conocerá que yo y tu pueblo hemos obtenido tu favor, sino en el hecho de que tú vas con nosotros? Así tu pueblo y yo nos distinguiremos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra». El Señor respondió a Moisés: «También esto que me pides te lo concedo, porque has obtenido mi favor y te conozco personalmente» (Ex 33,12-17).
La Tierra Prometida era el «nuevo paraíso» donde Dios e Israel vivirían en una relación de vecindad e intimidad, y donde los israelitas alcanzarían una nueva comunión entre ellos y con la tierra. De ahí derivan los mandamientos, preceptos y normas que el pueblo va a recibir de Dios.
Pero, este «nuevo paraíso» en el que ha de entrar el Israel pecador no será ya un don inmediato, sino que requiere una preparación. A través de la peregrinación por el desierto, el pueblo debe purificarse. Y, después de esa purificación, ha de conquistar, con su esfuerzo y su sangre, lo que se le regala. Para que Israel comprenda la importancia de lo recibido y lo conserve.
La tierra adquirida a tan alto precio fue repartida y transmitida de generación en generación, Por eso, los israelitas rehusaban vender la herencia de sus padres (Cf. 1R 21,3). Ese trozo de tierra era su lote y heredad, lo que le correspondía de la Tierra Prometida. Por eso, cuando siglos más tarde, el pueblo de Dios sea deportado de su tierra a un lugar extranjero a causa de su pecado, Israel revivirá el drama de la expulsión del paraíso, y de su culpabilidad:
«Han devorado a Jacob y han asolado su mansión. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres; que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre; líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre» (Sal 79,7-9).
La Tierra Prometida no basta
Abraham y los patriarcas, aún antes de poseer la tierra, ya estaban soñando otra realidad, que la tierra prometida les anticipaba y les sugería. Ellos intuían que Dios les tenía preparada otra cosa:
«Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria; pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios: porque les tenía preparada una ciudad» (Hbr 11,13-16).

Sorprendentemente, después de una peregrinación larga y dura, y después de una conquista de la Tierra no menos angustiosa y difícil, Israel se hará consciente de que la Tierra Prometida no puede saciar sus profundos anhelos de volver a vivir en una comunión perfecta con Dios y consigo mismo como pueblo. La Tierra Prometida no apaga la añoranza del Paraíso. Y, sin renunciar a esa tierra, pronto aparecerá la convicción de que Dios ha de intervenir de una forma nueva, porque sólo él puede realizar el sueño de Israel. Ciertamente, el paraíso era esa tierra, pero Dios tenía que transformarla radicalmente.
Las descripciones que se hacen de la tierra prometida santificada por el poder de Dios, manifiestan que no están pensando en una mejora superficial, sino que sueñan con un cambio radical, que se describe con tonos escatológicos. Es Jerusalem, sí, pero es la Jerusalem transformada por Dios, la Nueva Jerusalem, una nueva ciudad que está edificada por la sabiduría divina:
«Mirad: voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra: de las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo, ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido; ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años, pues será joven quien muera a los cien años, y quien no los alcance se tendrá por maldito. El lobo y el cordero pacerán juntos, el león y el ganado comerán forraje la serpiente se nutrirá de polvo. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo» (Is 65,17.19.20.25).
Esa novedad como hemos visto repercute incluso sobre la creación. Es el nuevo paraíso en el que el hombre vive en plena comunión consigo mismo, con la naturaleza y con Dios:
«Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo: porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar» (Is 11,9).
Así pues, los israelitas, después de conquistar la Tierra Prometida, seguían aspirando a una realidad superior, fruto del poder y de la bondad de Dios. La tierra conquistada era el paraíso para el pueblo pecador, donde debían prepararse para habitar en el nuevo y definitivo paraíso. En la tierra conquistada encontraban a la vez la meta de la promesa y la invitación a ir más allá. Así los israelitas pudieron comprender que la peregrinación no había acabado, sino que era el signo de una peregrinación distinta, cuyo culmen no podía alcanzar el hombre sin una intervención sobrenatural de Dios.
La peregrinación de los paganos
Cuando Dios eligió a Abrán le prometió: «Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra» (Gn 12,3). Abraham será el cauce de la bendición de todos los pueblos. Por eso, aunque la tierra prometida es el lugar donde Dios habita con Israel, será también un lugar de peregrinación para todos los pueblos: «Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira: todos esos se han reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos» (Is 60,3-4).
La Tierra Prometida quedará pequeña cuando todos los habitantes de la tierra vengan a contemplar y a restaurar sus ruinas: «Alza tus ojos en torno y mira: todos se reúnen, vienen hacia ti. Porque tus ruinas, tus lugares desolados, tu país destruido resultarán estrechos para tus habitantes» (Is 49,18.19).
Los reyes y grandes de las naciones vendrán en peregrinación a Israel y se postrarán agradecidos: «Sus reyes serán tus ayos; sus princesas, tus nodrizas; se postrarán ante ti, rostro en tierra, lamerán el polvo de tus pies y sabrás que yo soy el Señor, que no defraudo a quien confía en mí» (Is 49,23).
Toda la Tierra Prometida, y singularmente Jerusalem, verá llegar a muchedumbres inmensas, que dejarán sus riquezas en el lugar que el Señor se ha elegido para vivir: «Entonces lo verás y estarás radiante; tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Extranjeros reconstruirán tus murallas y sus reyes te servirán. Tendrán tus puertas siempre abiertas, ni de día ni de noche se cerrarán, para que traigan a ti la riqueza de los pueblos, guiados por sus reyes» (Is 60,5.10-11).

Las peregrinaciones de los paganos culminarán cuando Dios reúna en el monte Sión a todos los pueblos. En ese final escatológico, todos los pueblos darán culto a Yahwéh, el único Dios verdadero, y se gozarán con una salvación definitiva, en la que será destruida la gran plaga de la humanidad: la muerte:
«Preparará el Señor del universo para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera; manjares exquisitos, vinos refinados. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros, y alejará del país el oprobio de su pueblo -lo ha dicho el Señor-. Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro Dios. Esperábamos en él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor»» (Is 25,6-10).
Así pues, nosotros, los no judíos, al peregrinar a Tierra Santa, estamos dando cumplimiento a las promesas de la Escritura, en la espera de la instauración de la Nueva Ciudad de Dios: «[Un ángel] me llevó en Espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios» (Ap 21,10s). El mismo Jesús anunció nuestra llegada: «Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios» (Lc 13,29).
II. El Verbo toma posesión de su tierra
El Verbo se establece en la Tierra Prometida
La Tierra Prometida era, en el corazón de Dios, el nuevo paraíso; el lugar donde Dios podría morar con su pueblo para irlo acostumbrando a su presencia, hasta el momento en que pudiera llevarlo a su Tierra definitiva, a «la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios» (Hbr 11,10). Esa presencia se fijó en el templo de Jerusalem: «el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella: “Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré, porque la deseo”» (Sal 132,13-14).
El Eclesiástico interpreta esa presencia de Dios en la Tierra Prometida como el resultado de la voluntad de Dios que envía su sabiduría a establecerse en la porción terrestre elegida por él: «Entonces el Creador del universo me dio una orden, el que me había creado estableció mi morada y me dijo: “Pon tu tienda en Jacob, y fija tu heredad en Israel”. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad» (Eclo 24,8.10-11).
Pero no sabía el pueblo judío la profundidad de lo que profesaba, porque «cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley» (Gal 4,4). Y los judíos hubieran podido decir con toda verdad que «el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria» (Jn 1,14).
Esa presencia convirtió, en sentido estricto, a la Tierra Prometida en Tierra Santa, en terreno sagrado (Cf. Ex 3,4-5), pues la santidad de Dios se hizo plenamente visible por primera vez cuando «José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito» (Lc 2,4-7).
Peregrinar para encontrarse con Jesús

San Mateo nos da cuenta de los primeros peregrinos que acudieron a Tierra Santa guiados por una estrella para encontrarse con Dios encarnado:
«Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo» (Mt 2,1-2).
A diferencia de los patriarcas o del pueblo de Israel, los magos no buscaban una tierra, sino a una persona. No pretendían morar, sino encontrarse con quien daba sentido a todo lo que habían esperado durante toda su vida. A diferencia de los anteriores peregrinos, ellos alcanzaron plenamente su objetivo. Se volvieron plenamente satisfechos, habiendo encontrado el fruto bendito del pueblo de Israel. Adoraron y se volvieron. Entregaron regalos y se llevaron el gran regalo a su tierra. «Vieron y creyeron», y no necesitaron nunca más volver a Tierra Santa, porque ahora ellos poseían lo que los judíos no supieron valorar ni acoger –«Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron» (Jn 1,11)-. Los judíos, aunque rechazaron al autor de la vida, mostraron a los magos el paradero del enviado de Dios. Los magos, llamados y guiados por la estrella, necesitaron, no obstante, que les mostraran dónde estaba, «porque la salvación viene de los judíos» (Jn 4,22). A partir de ese momento, ellos volvieron a su patria para iniciar su verdadera peregrinación, la que les conduciría, siguiendo la estrella de la fe, a la verdadera casa de Jesús y María en los cielos.
Muchas personas se acercaron a Jesús durante su vida pública con la finalidad de conocerle, escuchar su palabra, presentarle sus necesidades, pedirle ayuda… Esas peregrinaciones, muchas veces masivas, cuando se realizaron con fe, alcanzaron plenamente su objetivo, pues, allí estaba todo cuanto el hombre podía desear. Jesús es el término de toda peregrinación. «No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos» (Hch 4,12).
Otros peregrinos quisieron ver a Jesús por motivos espurios. No alcanzaron la paz de Dios. Algunos incluso acudieron a él por mera curiosidad: «Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: “Señor, queremos ver a Jesús”» (Jn 12,20-21). Cuando Felipe y Andrés se lo plantean a Jesús, éste ni siquiera lo considera, les habla de la pasión. Al Señor no le interesa ser objeto de turismo religioso, a él lo que le preocupa es incorporar a sus discípulos a su sacrificio redentor.
III. La peregrinación después de la resurrección
Antes de la encarnación del Verbo, la peregrinación se dirigía a la Tierra Prometida; durante su presencia como hombre la peregrinación consistía en encontrarse con Jesús; pero, ¿qué sentido tiene la peregrinación una vez que ha resucitado?
Adorar en espíritu y en verdad
«“Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén”. Jesús le dice: “Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así”» (Jn 4,20-21.23).
El verdadero adorador lo hace «en espíritu y en verdad», en su corazón. Con esa indicación el Señor está descalificando por obsoleto un culto que se centre en lugares sagrados. El verdadero culto es interior, y si, en algunas ocasiones se centra en espacios religiosos, es para poder realizar más clara y adecuadamente una dinámica espiritual que tiene que configurar toda la vida. De hecho, el Señor insiste en que «si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda» (Mt 5,23-24).
Por tanto, no son los lugares los que nos acercan o alejan de Dios, sino la actitud interior que tengamos. Esa actitud la podemos tener en Los Molinos lo mismo que en Jerusalén. Tierra Santa no es un lugar que por sí sólo nos acerque a Dios. De hecho, si se viaja con una actitud marcada por la curiosidad, por la frivolidad, o por la ingenuidad, puede alejarnos de Dios; como les sucede a tantas personas con poca fe que visitan lugares sagrados y quedan escandalizadas al ver el interés económico y la infraestructura turística que han surgido en torno a ellos.
La búsqueda de Jesús para los pecadores
Nuestra peregrinación material a Tierra Santa no es como la de los israelitas. Ellos peregrinaban fundamentados en la promesa de una tierra nueva donde podrían vivir en paz junto a Dios. Nosotros sabemos que no existe ese «nuevo paraíso» en la tierra, sino que sólo era una imagen del verdadero paraíso que alcanzaremos algún día, cuando surjan los cielos nuevos y la tierra nueva (Ap 21,1).

Las palabras del ángel en la mañana de resurrección nos pueden ayudar:
«¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron» (Mc 16,6).
No buscamos al crucificado donde sabemos que no lo podemos encontrar. Él está en la Iglesia, en la Eucaristía, en nuestra alma, en cada uno de los hombres con los que nos cruzamos, especialmente los que han sido configurados a él por el bautismo. No está ya en un sepulcro.
Vamos a ver el lugar donde el Padre lo puso, pero conscientes de que ya no está allí. Sus huellas remiten a una presencia, pero también a una ausencia. Podemos pasear por sus caminos, conocer lo que él conoció, mirar lo que él vio. Sufrir el mismo sol que a él le agotó. Pero él no está ya allí. Está en nuestro corazón, en nuestra parroquia, en los sacramentos.
Entonces, si ya lo tenemos, ¿para qué queremos hacer un largo viaje, abocado a la nostalgia que provocan unas huellas, que sólo nos recuerdan por dónde estuvo? Es verdad que si él no hubiera estado allí Tierra Santa no sería tal. Si esa tierra pudiera hablar podría repetir los versos de San Juan de la Cruz para decirnos:
«Mil gracias derramando / pasó por estos sotos con presura / y yéndolos mirando / con sola su figura / vestidos los dejó de hermosura» (San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual, 5).
Pero, si hacemos bien nuestra peregrinación, también nosotros podríamos recitar los versos que el poeta místico pone en boca de la esposa del Cantar de los Cantares:
«¡Ay!, ¿quién podrá sanarme? / Acaba de entregarte ya de vero; no quieras enviarme / de hoy más ya mensajero / que no saben decirme lo que quiero.
Y todos cuantos vagan / de ti me van mil gracias refiriendo, / y todos más me llagan / y déjame muriendo / un no sé qué que quedan balbuciendo» (San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual, 6-7).
Vamos a Tierra Santa porque necesitamos agrandar nuestra nostalgia, para acrecentar nuestra ansia de él y podernos saciar de su presencia a la vuelta. Vamos para valorar lo que tenemos. Vamos a Tierra Santa más por lo que Dios nos ha dado ya, que por lo que podamos alcanzar allí. Vamos para conocer mejor a Jesús, no para empezar a conocerlo.
Si fuéramos santos, si fuéramos capaces de valorar plenamente lo que nos ha sido dado, no tendríamos que ir tan lejos para encontrarnos con el Señor. Los santos han hecho de su alma la Tierra Santa donde Dios habita, el lugar donde María reina, el pesebre donde Jesús reposa. Ellos no han tenido que ir a ver huellas porque Cristo camina con ellos cotidianamente. La peregrinación es el colirio que Dios nos ofrece para que podamos ver lo que tenemos a nuestra disposición «todos los días, hasta el final de los tiempos» (Mt 28,20).
Es absurdo, pero es así. Somos así. Necesitamos dejarlo todo, hacer un largo viaje, invertir una gran cantidad de dinero, para descubrir que llevamos al que buscamos; y, como Abraham, caer en la cuenta de que esa Tierra Prometida nos habla de otra Tierra Nueva donde los suyos «verán su rostro, y su nombre está sobre sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos» (Ap 22,4-5).
La mayoría de nosotros necesita hacer el recorrido que les sugirió el ángel a las mujeres la mañana de la resurrección: «Mirad el sitio donde lo pusieron» (Mc 16,6). Y después de esta primera etapa de su itinerario les sugirió la segunda: «Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis» (Mc 16,7). Galilea era su casa, ellos eran galileos. Tuvieron que ir a ver el sepulcro vacío, comprobar su ausencia, para encontrarlo luego vivo en su lago, mientras trabajaban. También nosotros debemos ir y ver que no está allí para descubrirle vivo y presente en nuestra parroquia, en nuestro pueblo…
Los de Emaús no hicieron ese itinerario. Se iban de Jerusalem sin haber visto el sepulcro vacío, y por eso nunca se lo hubieran encontrado en su vida cotidiana. Eran conscientes de que el sepulcro estaba vacío, pero no quisieron ir a comprobarlo: «Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron» (Jn 24,22-24).
Jesús tuvo que salirles al encuentro precisamente cuando habían desesperado de entender nada. Tuvo que hacer que sus corazones ardieran (Lc 24,32) y, cuando atisbaron su presencia, desapareció para que su ausencia les impulsara a una nueva peregrinación a Jerusalem tras sus huellas; una vuelta a la comunidad, donde de nuevo recibieron señales de su presencia: «ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón» (Lc 24,34).
La vida es peregrinación: camino para encontrar el lugar donde Dios habita. Lo que provoca siempre la peregrinación es la ausencia. Por eso, el sepulcro vacío nos invita a una apasionada búsqueda de quien mora en nuestro interior. En este sentido, Tierra Santa no es sólo el final de la peregrinación, sino que ha de ser ante todo el motivo para incrementar nuestra verdadera peregrinación.
La búsqueda de Jesús para los santos
Pedro y Juan realizaron el itinerario que había señalado el ángel a las mujeres: corrieron juntos al sepulcro y, aunque se adelantó el amor de Juan, fue el dolor de Pedro el primero en entrar. El amigo de Jesús encontró el sepulcro vacío y volvió confuso y triste. Vio el vacío, y como él estaba vacío por la pena y el remordimiento, su soledad se acrecentó. Lo mismo le sucedió a la Magdalena, que mendigaba al hortelano, a la entrada del sepulcro vacío, un cuerpo muerto desaparecido. Pecadores, llenos de amor, que sólo percibieron la ausencia: su peregrinación no les ayudó, sino que les acrecentó su amargura: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto» (Jn 20,13).

Juan entró después de Pedro y se encontró con lo mismo que él: «vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte» (Jn 20,6-7). Pero, como él tenía la clave del amor, y su corazón estaba lleno, supo descifrar el lenguaje de Jesús: «vio y creyó». La ausencia del cuerpo le permitió creer en la resurrección.
María, nuestra Señora, no necesitó ir al sepulcro. Ella nunca vivió de lo tangible. Su fe no necesitó ver. Juan «vio y creyó», ella porque creyó vio. Porque creyó las promesas de Dios vio sus maravillas; porque creyó lo que el ángel le anunciaba, vio a su hijo en sus brazos; porque creyó en el poder de Dios vio a Jesús resucitado. María no necesito sepulcros vacíos, ni sudarios sugerentemente enrollados, a ella le bastó el amor.
Los santos no necesitan ir a Tierra Santa. Nosotros, sí. Lo necesitamos o, al menos, nos conviene. No porque sea imprescindible, sino porque somos torpes, y necesitamos como Tomás tocar las huellas del pasado: meter nuestro dedo y meter nuestra mano (Cf. Jn 20,27-28). Necesitamos ver las huellas de su vida y de su pasión para descubrirle vivo a nuestro lado.
Los santos viven su peregrinación interior en busca del Dios que mora en lo más profundo de sí mismo. El santo «se descubre habitado por Dios, que ha deseado establecer en él su morada, con el amoroso anhelo con el que antaño quiso habitar en la ciudad santa: «El Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella: ‘Ésta es mi mansión por siempre; aquí viviré, porque la deseo'» (Sal 132,13-14). Consciente y fascinado por este descubrimiento, quien ha sido tocado por esta gracia concentra todas sus energías en descender a lo más profundo de su corazón. Ésta es la verdadera y más importante peregrinación del hombre: el viaje hacia el lugar más insondable de su ser, en el que habita Dios» (Alberto Carreres, Fundamentos, V.1, p.101; https://contemplativos.com/fundamentos/el-fundamento-del-ser-del-contemplativo-secular). Los santos pueden ir a Tierra Santa, pero la peregrinación que les absorbe es otra.
IV. Nuestra peregrinación
Si no buscamos una tierra porque hemos de ser adoradores en espíritu y verdad; ni buscamos a Jesús porque él está con nosotros «todos los días, hasta el final de los tiempos» (Mt 28,20); ¿a qué vamos a Tierra Santa? Aunque, es cierto que hay estuches bellos que merecen la pena por sí mismos, incluso cuando se ha extraído de ellos el regalo que portaban, ¿quién repara en la cáscara cuando se ha comido el fruto? ¿Vamos a la patria de nuestro Señor y de nuestra Señora sólo a ver un estuche vacío? No.
¿Por qué vamos a Tierra Santa?

Por amor: para recorrer con Jesús sus recuerdos humanos
No necesitamos ver huellas o ruinas, le tenemos a él. Pero cuando queremos a alguien, valoramos la posibilidad de recorrer juntos los lugares donde ha nacido y crecido, escuchar las anécdotas de su vida contadas por quienes le conocieron, contemplar los lugares que él contempló en otro tiempo, aspirar los mismos aromas, ver fotos antiguas… Aprendemos a comprender mejor a quien amamos al descubrir su evolución vital, cuando nosotros no estábamos allí para poder experimentarla con él.
Vamos a Tierra Santa no porque lo necesitemos para amar, sino porque en ese viaje, acompañados por Jesús, ejercitamos nuestro amor y acrecentamos nuestro conocimiento de él de una forma nueva. Aprendemos a conocerle y comprenderle. Y aprendemos también a conocer a quien le ha enviado.
Para poder conocer mejor a Jesús
Una de las claves centrales que caracterizan nuestra fe es la categoría «encarnación». No nos referimos a la encarnación sólo como el misterio concreto por el cual el Verbo se hizo hombre, sino al desconcertante proceder de Dios que caracteriza toda la economía de la salvación. Dios concreta su oferta salvadora hasta extremos casi escandalosos: elige a un hombre y saca de él un pueblo concreto. Los israelitas, con razón, se llaman el pueblo de Dios, estableciendo una nítida separación con todos los demás pueblos de la tierra. Dios lleva a su pueblo a una tierra concreta, mostrándose no sólo como el creador del universo, sino sobre todo como el salvador de Israel. Les da unos mandamientos concretos, que afectan a la vida entera de cada uno de los israelitas, y les inspira un culto concreto que deben realizar en un lugar concreto…
Esa concreción determina toda la actuación de Dios. Así cuando el «Verbo se hizo carne» lo hizo en un lugar preciso y vivió la mayor parte de su vida en una aldea concreta, en una región concreta, en un momento histórico determinado. Todo eso, le afectó como a cualquier hombre. Su carácter, su sensibilidad, sus reacciones, su predicación, son más inteligibles cuando conocemos el lugar donde se desarrolló su vida. En su tierra encontraremos claves para conocerlo mejor y amarle más. Es maestro de verdades eternas, pero su enseñanza se realiza a partir de realidades cotidianas.
Cuando sus primeros discípulos le siguieron silenciosamente, y él se apercibió de su presencia y les preguntó qué buscaban, ellos le respondieron de una forma curiosa. No le interrogaron sobre su doctrina, ni le propusieron cuestiones teológicas, sino que le plantearon lo que para ellos era fundamental: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?» (Jn 1,38). No sólo buscaban doctrina, sino que ansiaban compartir su vida. La respuesta de Jesús les introdujo en su intimidad: «Venid y veréis» (Jn 1,39). También nuestro objetivo es, acompañados de Jesús y de María, saber dónde vivió el Maestro -ahora vive en nosotros-. Él nos llama a esta peregrinación -pues es él el que nos convoca a través de las circunstancias más dispares- con las mismas palabras que dirigió un día a Andrés y Juan: «Venid y veréis».
Para comprender mejor la Escritura
Toda la Escritura habla de Cristo. La Palabra escrita remite de forma constante y misteriosa a la Palabra encarnada. De hecho, es, en cierto sentido, su primera encarnación. Conocer la Escritura nos introduce en el conocimiento de Cristo. Y, a la inversa, conocer a Cristo nos permite penetrar en la Escritura.

Al lanzarnos, con Cristo y movidos por el Espíritu Santo, en una búsqueda de los vestigios de su paso humano por esta tierra, nos zambullimos en el ambiente que le vio nacer y crecer, en los usos y costumbres de su época, en los lugares por los que pasó y que están referidos en el Nuevo Testamento. Así nos hacemos capaces de comprender mejor lo que los sagrados textos nos relatan, podemos meditar de forma nueva lo que en ellos se nos refiere. En definitiva, podemos entender mejor para amar más.
De hecho, Juan no entiende las Escrituras hasta que no contempla el sepulcro vacío: «Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura». Contemplar con fe las huellas de Jesús nos permite penetrar más profundamente en la Palabra.
Los especialistas estudiosos de las diversas ramas del saber, tanto de ciencias sociales como naturales, suelen desplazarse al lugar donde se han verificado los fenómenos que estudian, conscientes de que muchos libros leídos no pesan tanto como una experiencia adquirida sobre el terreno. También nosotros nos desplazamos al lugar de los hechos para comprender mejor el fenómeno que polariza nuestra vida. Ese fenómeno es Cristo.
Para avanzar en nuestra verdadera peregrinación
Hemos visto cómo cuantos llegan a Tierra Santa se hacen conscientes de que el Paraíso al que son llamados va más allá de una tierra concreta. También aquéllos que tuvieron la dicha de encontrar a Jesús volvieron a sus casas llenos de alegría para comenzar algo nuevo, una verdadera peregrinación, para alcanzar plenamente a quien había cambiado totalmente sus vidas. También nosotros vamos a la patria del Jesús para avanzar en nuestra peregrinación interior en busca del Señor que mora ya en nuestro corazón, con la confianza de alcanzar plenamente algún día a quien habita ya en nosotros.
El verdadero destino de nuestro viaje no es Palestina, sino el cielo. Los mejores pueden realizar esa peregrinación sin tener que pasar por Tierra Santa. Los pecadores nos apoyamos en esa bendita tierra para saltar al cielo. En ese sentido, Tierra Santa es la excusa para lanzarnos con mayor decisión a «otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad».
Para poder agradecer y llorar
Para hacernos conscientes de lo que hemos recibido y poder agradecerlo, a veces necesitamos meditar en lo que se nos ha dado y ver lo que ha costado. Ver los lugares donde todo comenzó, reflexionar en los mismos parajes donde Cristo realizó nuestra redención… Todo ello nos ayuda a valorar y nos hace más agradecidos. Es como si visitáramos el primer piso donde habitaron nuestros padres nada más casarse, y reviviéramos aquellos momentos, aquellas ilusiones, aquellos trabajos… Y viéramos allí restos de su convivencia, y nos descubriéramos a nosotros mismos como el fruto de tanta ilusión y esfuerzo.
Para estar con la Iglesia Madre
Vamos a visitar el lugar de las primeras comunidades cristianas, de la Iglesia Madre de Jerusalén. Es emocionante volver a nuestras raíces espirituales, visitar el lugar del que nacimos. La iglesia pobre que queda todavía en la cuna del cristianismo es una referencia moral ineludible para nosotros. Ellos son los herederos más inmediatos de la predicación del Maestro.
El relato de esa primera comunidad, que aparece en los Hechos de los apóstoles, sigue siendo una referencia interior para nosotros: «El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma: nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor» (Hch 4,32-33).
El mismo san Pablo visitó esta comunidad para contrastar el evangelio que predicaba «no fuera que caminara o hubiera caminado en vano» (Gal 2,2). Nuestra referencia teológica, canónica, disciplinaria… es Roma. Pero nuestra referencia espiritual es Jerusalem. Aquella iglesia sigue existiendo, y vamos a conocerla.
Para pedir por nuestra parroquia
La verdadera evangelización no es fruto de planes pastorales, ni de estrategias catequéticas. La verdadera evangelización es un absoluto milagro, algo imposible de provocar por los hombres, algo que nos supera porque «nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado» (Jn 6,44). Trabajar por la conversión de Los Molinos, por el acrecentamiento de nuestra comunidad, por la santidad de cuantos conformamos la Iglesia en nuestro pueblo, exige ponerse a los pies del Señor y suplicar que nos conceda lo que nosotros no podemos adquirir por nuestros medios.
Pero, para que nuestra oración sea escuchada necesitamos hacerla con una actitud de fe y humildad, que es más fácil de adoptar allí donde comenzó todo, allí donde Cristo invitó a los suyos a orar por su mies.
Además, el hecho de irnos juntos unos pocos miembros de nuestra comunidad, de estar aislados y de sentirnos grupo y representación de la parroquia, nos puede ayudar a hacernos más conscientes de la realidad que formamos y que representamos. Ese caer en la cuenta del don que se nos ha dado tiene que traducirse en un sentirnos más agradecidos, más deudores, más implicados con nuestra comunidad.
En ella desarrollamos nuestra fe, en ella recibimos los sacramentos, en ella Dios se nos da cotidianamente. Sin ella, no viviríamos la dimensión central de nuestra salvación: la encarnación del amor de Dios, que se derrama adaptándose a nuestra condición histórica y a nuestra pequeña capacidad.
Actitudes necesarias para ir con fruto a Tierra Santa
No basta con ir a Tierra Santa para tener una experiencia interior. Se requieren unas determinadas actitudes. Ciertamente, Dios puede hacer lo que quiera, y lo hace cuando quiere. Ahí tenemos al etíope que fue en peregrinación a Jerusalem y, sin esperarlo, le fue enviado Felipe para que le explicara las Escrituras y le bautizara (cf. Hch 8,26-39). Volvió con una nueva fe: el que peregrinó judío, volvió cristiano. Aun así, su conversión no se hubiera producido si sus disposiciones no hubieran sido adecuadas para recibir el don de Dios. También nosotros, aunque poseemos la fe y la presencia viva de Cristo por el Espíritu en nuestros corazones, necesitamos acercarnos a la tierra de Jesús con unas determinadas actitudes.

Fe
No vamos a encontrar la fe, sino a ejercitarla. No vamos, como Tomás, a tocar físicamente a Jesús y las huellas que ha dejado su pasión, para poder creer en él. Nosotros debemos ir con la actitud de la mujer pecadora del evangelio de san Lucas (7,36-50). Ésta se acercó llena de fe y esperanza a agasajar el cuerpo de Jesús, no como forma de obtener nada, sino como expresión de su amor. Tocó, lavó y besó como expresión de su fe. No reverenciaba al maestro, sino que daba culto al Señor. Mientras que Tomás tocó para alcanzar la fe, ésta tocó para expresar su fe. Por eso, Jesús mismo reconoció su actitud, cuando le dijo: «Tu fe te ha salvado, vete en paz» (Lc 7,50).
No menos fe mostró la hemorroísa (Lc 8, 43-48) al tocar el manto de Jesús. No era a Jesús a quien tocaba, sino una prenda que estaba en contacto con él. También nosotros, enfermos y necesitados de un prodigio, nos acercamos no a Jesús sino a lugares que han estado en contacto con él. Ella alcanzó la curación y la paz: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». También nosotros acudimos a tocar con fe, conscientes de que él nos puede curar y darnos la paz. La hemorroísa sabía que la fuerza saldría de Jesús, pero lo que ella tocó fue el borde de su manto. A nosotros nos ha de curar Jesús, pero lo hará si tocamos con fe los vestigios de su presencia.
Lo contrario a la fe es la frívola actitud del turista, que se preocupa más de grabar los lugares, en su retina y en su cámara, que de grabar en su corazón las enseñanzas que esos lugares nos transmiten.
Sintámonos invitados desde el comienzo de nuestra peregrinación a imitar a Moisés: «Quítate las sandalias de tus pies, pues el lugar donde estás es tierra santa» (Ex 3,5).
Esperanza
Con Jesús aspiramos al reino. Seguimos vestigios de su paso entre nosotros, pero lo hacemos con la convicción de que alcanzaremos una patria más duradera y preciosa que la que visitamos: «Nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia» (2P 3,13). Nos movemos guiados por la promesa del Señor: «No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino» (Lc 12,32).
Peregrinamos para encontrarnos con las huellas de Jesús y su madre, y podemos tener la íntima certeza de que alcanzaremos el objeto de nuestra peregrinación. Quizá no inmediatamente, ni de forma espectacular, pero podemos confiar en nuestro corazón que las palabras de Jesús nunca dejarán de cumplirse: «Quien busca encuentra y al que llama se le abre» (Mt 7,8). ¿Qué busco yo con esta peregrinación?
Caridad
Nuestra motivación al comenzar la peregrinación ha de ser el amor. Viajo, camino, me canso y esfuerzo por amor a Cristo. Ese es el motivo profundo: no quiero conocer parajes nuevos, ni ruinas exóticas, sino que lo que añoro es visitar, acompañado por Jesús y María, los lugares donde fui gestado para Dios. No me ha de mover el interés del turista, sino la gratitud del redimido. Es, por decirlo así, una luna de miel, donde importa más la compañía que lo que visito. Si estoy lleno de Dios todo será maravilloso. Si no lo estoy será, en el mejor de los casos, un viaje interesante.
Ese amor que me mueve ha de manifestarse en la comunión íntima con quienes comparto fe y viaje. Esforcémonos en extremar la delicadeza con los demás, la atención a los más cansados, la preocupación por todos. No cometamos la incomprensible incoherencia de buscar a Dios entre piedras y caminos e ignorarlo en el hermano que está a nuestro lado. Por perdernos una iglesia no pasa nada, pero por omitir la caridad hacia los demás tendremos que dar cuentas a Dios.
Humildad y alegría
Peregrinamos no desde la seguridad de quien ha programado un confortable viaje, que controla plenamente; sino desde la apertura de corazón de quien se siente a punto de entrar en contacto con lugares santos, en los que se han realizado misterios que nos superan. No intentemos orientar nosotros la peregrinación, sino que dejemos que el Señor nos conduzca en su sabiduría. Seamos humildes y confiados.
Debemos de ir a Tierra Santa con la alegría y credulidad de los pastores, que tras la partida de los ángeles se decían unos a otros: «Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado» (Lc 2,15). No es ir para constatar, sino ir para disfrutar; lo mismo que María visitó a Isabel no para comprobar su gravidez, sino para alabar con ella a Dios.
Los Magos, purificados por una larga travesía, «al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría», se dejaron conducir y pudieron alabar a Dios. La alegría es la expresión pura de la humildad: dejémonos guiar por los judíos, por los guías, por la fe. Dejemos que se nos conduzca hasta los lugares donde estuvieron Jesús y su Madre.
Espíritu de sacrificio
¿Cómo podemos pisar las huellas de un hombre que nació en pobreza y tuvo por cuna un pesebre, que trabajó como pobre artesano, que se agotó en caminos polvorientos y que murió crucificado, si no aceptamos de buena gana las pequeñas incomodidades que se desprenden de todo viaje? Por mucho calor que pasemos, no llegaremos a sentir lo que él sintió en la cruz cuando gritó «tengo sed».
El cansancio, el calor, los pequeños disgustos… son el ínfimo precio que pagamos por pisar la misma tierra que vio nacer y caminar al Hijo de Dios y a nuestra Santa Madre. Si no somos capaces de afrontarlos con paz y paciencia ¿cómo podremos hacernos dignos de besar los lugares que guardan su memoria? Tengamos un poco de estilo, a pesar de estar acostumbrados a vivir en un confort tan lejano a lo que él vivió.
Misión y responsabilidad

No es una peregrinación privada, sino «oficial». Es una peregrinación parroquial. Peregrinamos en nombre y a favor de nuestra comunidad eclesial. Si nuestra tierra prometida es el cielo, las primicias de esa tierra es la Iglesia; y, en concreto, la comunidad en la que vivo mi fe: la parroquia de Los Molinos. Eso, incluso para los que se han incorporado a nuestra peregrinación perteneciendo a otras comunidades, supone un compromiso de orar en los Santos Lugares por el lugar santo al que pertenecemos.
Estamos pidiendo en las misas parroquiales por los peregrinos, para que éstos reviertan sus oraciones por aquellos que representan; en la esperanza de que los frutos de nuestra peregrinación promuevan un crecimiento espiritual de toda nuestra parroquia.