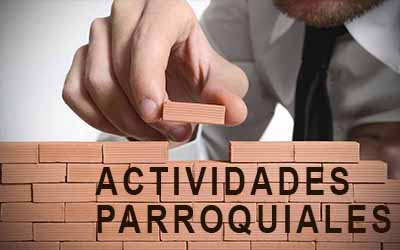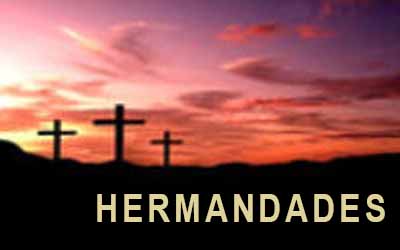Estos últimos meses hemos sido golpeados por la pandemia del coronavirus, que ha marcado nuestra vida, condicionándolo todo: la salud, la economía, el trabajo, la vida social, nuestro modo de vivir e incluso nuestros valores. También la celebración de la navidad que se aproxima va a estar afectada por restricciones y limitaciones con el fin de contener la propagación del virus. Todo eso amenaza con deslucir las festividades y condicionar su desarrollo, de modo que parecen aproximarse unas navidades verdaderamente tristes.
Sin embargo, no podemos aceptar que la celebración de la venida del Salvador esté presidida por el desánimo o la angustia. ¿Cómo vamos a consentir que el mensaje de jubilosa alegría que cantaron los ángeles a los pastores quede sepultado por la incertidumbre provocada por una urgencia sanitaria? No podemos aceptar que una incidencia humana ahogue el gozo del don divino. Naturalmente, que para vivir intensamente estos días no podemos plantearnos desobedecer normas o desafiar restricciones, ya que la clave para vivir auténticamente estas festividades no está en lo periférico, sino en lo profundo: se trata de bucear para encontrar el verdadero sentido de la navidad.
Si la navidad fueran las luces, los adornos, las comidas, las fiestas o los encuentros bullangueros, ciertamente que ésta va a ser una triste navidad. Pero, si intentamos penetrar en el profundo misterio que conmemoramos, quedaremos sorprendidos de constatar hasta qué punto la pandemia ha sido la mejor de las preparaciones, un magnífico adviento, para celebrar una navidad acorde con el misterio que la iglesia actualiza. Repasémoslo en nuestra memoria y en nuestro corazón.
Hace unos dos mil años, una jovencita virgen, que se había ofrecido por entero a Dios, recibió la sorprendente noticia de su maternidad. La muchacha aceptó la invitación angélica y el Espíritu realizó su obra. Los evangelios nos omiten las situaciones comprometidas y desconcertantes a las que esta casi niña se enfrentó sola, en silencio confiado. Cuando José asumió la paternidad legal del niño, todo parecía ordenado y sólo había que esperar el desarrollo normal del embarazo para poder abrazar al recién nacido. Pero Dios tiene sus propios caminos.
Los acontecimientos políticos trastocaron completamente los planes de la feliz pareja. «Salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el Imperio» (Lc 2,1), y «José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta» (Lc 2,4-5). Las pobres sendas de Judea serían testigos de cansancios y penurias de la joven pareja, que durante varios días caminaron lentamente, condicionados por la avanzada gravidez de la muchacha. ¡Cuántos esfuerzos, cuántos sufrimientos, cuántos sobresaltos…! Todos ocultos en la intimidad, y afrontados con la certeza de que Dios todo lo dispone para bien de los suyos.
Cerrada estaba la posada para ellos y el niño ya pugnaba por salir. Un pesebre por cuna, las estrellas por dosel y el silencio expectante de la noche vieron nacer la Alegría. Dios, oculto tras incertidumbres, peligros y contrariedades, guiaba los dichosos acontecimientos. José y María confiados y felices. ¿Felices? Sí, que la alegría no depende ni de Augusto, ni de Cirino, ni del dueño de la posada. Nada puede apagar la alegría de la Niña Madre, cuando tiene en los brazos a su recién nacido. Nadie puede enturbiar el gozo de un hombre fuerte y bueno contemplando el misterio incomprensible. No había muchas luces, ni invitados o allegados, sólo el silencio interrumpido abruptamente por voces pastoriles que se aproximan con ojos de infancia ilusionada. Ojos llenos de alegría, que contemplan embelesados el inusitado cumplimiento de una antigua profecía. Hubo regalos humildes, porque había hambre en el pobre portal. Nunca la alegría fue más silenciosa, ni el gozo celeste más cercano.
Días después, llegaron extranjeros, agotados por el largo viaje en el que los embarcó una misteriosa estrella. Postrados adoraron, entregaron sus regalos y en silencio se retiraron a sus lejanas tierras. ¡Cuánto sufrimiento enterraron por los caminos esos orientales en su incierto viaje para gozar de la Luz un instante! El gozo se mide también por el sacrificio, y no hay precio alto cuanto lo que se alcanza es la dicha de adorar al Adorable. Se fueron y dejaron unos valiosos presentes, que fueron providenciales para la precipitada huida a Egipto.
Otra vez, las circunstancias externas, el peligro mortal e insidioso, obliga a esta pequeña familia a un nuevo e incierto viaje lleno de riesgos y peligros. La joven pareja silenciosa confía, sabe que Él mueve todos los hilos. El Altísimo es más sabio y ve mejor. Ni Herodes y sus huestes, ni la incertidumbre por el futuro, ni el abrasador desierto borró la alegría y la esperanza en los rostros los dos.
El misterio de hace dos mil años se desarrolló entre incertidumbres, amenazas y dificultades. Pero los protagonistas se fiaron de Dios. Dos mil años después, nosotros -que gozamos de casas confortables y caldeadas, sin carencia de alimentos ni peligros de viajes intempestivos- vivimos angustiados por la incertidumbre, y estamos tentados de renunciar a vivir con alegría el misterio del Niño-Dios. Quizá lo que nos pasa es que no queremos como remedio al Salvador, sino científicos sabios que nos aseguren la vacuna milagrosa.
Será una triste navidad si somos tristes los que la vivimos. Pero podemos celebrar una navidad alegre si la compartimos con los silenciosos pastores, con los esforzados Magos y con la jubilosa pareja de Belén. El coronavirus no puede ahogar la alegría de quien la recibe de lo alto: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad» (Lc 2,14). Pero, si nos cerramos al don celeste para buscar consuelos humanos, si preferimos la alegría de la tierra, no alcanzaremos la paz que viene de lo alto. Este año, en el que han caído muchas falsas seguridades y los festejos son más discretos, quizá podamos sintonizar mejor con la soberana alegría del cielo, con la mirada jubilosa del carpintero y con el silencio reflexivo de la Señora.
Mira, Madre, a los que estamos empeñados en arruinar la navidad y ayúdanos a vivir la auténtica alegría. Porque lo que impide la gozosa vivencia de la navidad no es el toque de queda, ni la limitación de comensales, ni las restricciones sociales, ni el virus agazapado… Lo único que amarga la navidad son los corazones que no saben confiar y esperar; sino que, atemorizados, se creen abandonados precisamente cuando la Esperanza les acaba de nacer