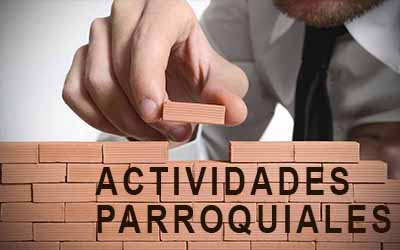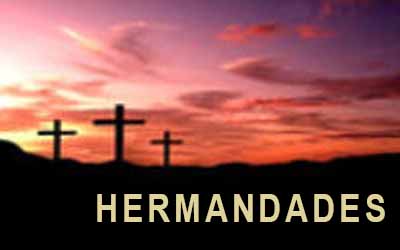La pandemia
Los últimos meses han sido desconcertantes y dolorosos. El Covid-19 ha trastocado nuestras vidas, y ha condicionado totalmente nuestras existencias. Hasta el punto de que un enfermo recién salido de la UCI no podía reconocer el mundo con el que se encontró al volver del coma inducido después de tres meses: no podía entender que los comercios estuvieran cerrados, los niños sin colegios y la gente con prohibición de salir a la calle. Las muertes en las residencias, la dramática situación de tantos enfermos en las UCIS, la angustia de tantos ancianos, expresan la magnitud del drama que estamos viviendo.
La situación que estamos atravesando no es sólo un problema de salud para algunos, sino que nos afecta psicológica y espiritualmente a todos. Por un lado, aparece el miedo ante algo que no podemos controlar y que nos provoca una gran inseguridad; precisamente a nosotros, que creíamos tener todo perfectamente controlado. La enfermedad es una lotería, que nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento.
Esto está provocando un profundo desconcierto, porque no estábamos preparados para afrontar un cambio tan abrupto y, por eso, no sabemos qué debemos hacer. Además, el desconcierto aumenta ante el espectáculo que nos ofrecen los que ostentan el poder político con la utilización de mentiras y manipulaciones para conservar una falsa imagen de eficacia y normalidad. Los números de víctimas no cuadran, y la realidad oficial se aleja cada día más de la realidad cotidiana que constatamos diariamente.
Las pérdidas dolorosas que, de forma directa o indirecta, todos hemos sufrido, el desamparo y el aislamiento para salvaguardarnos de la enfermedad están provocando una verdadera ola de tristeza y abatimiento. La pandemia afecta así a lo más sensible: la propia seguridad y las relaciones personales. Es verdad que el distanciamiento es necesario sanitariamente, pero crea otro tipo de problemas afectivos y psicológicos.

Por otro lado, el ser humano no puede vivir en el sinsentido; por eso necesitamos encontrar la explicación a todo lo que nos está pasando. No sabemos a qué se debe todo esto, ni a dónde nos conduce, y ello nos provoca una gran ansiedad. Por eso, muchos buscan el porqué de toda esta situación. Unos lo interpretan como un castigo de la naturaleza, que se rebela ante el abuso a la que la sometemos. Otros, creen que el Covid-19 es un virus conscientemente creado por poderes ocultos para encerrarnos, manipularnos e imponer por la fuerza un dominio político extremo. Otros, lo interpretan como un castigo de Dios, que se habría cansado de que vivamos al margen de él y retándole continuamente… En definitiva, sea lo que sea de esas teorías, la realidad es que estamos perdidos y atemorizados.
Nuestra esperanza está puesta en una vacuna. Como si ésta fuera a ser la panacea que todo lo arregla. Ansiamos que esa solución nos permita volver atrás, olvidar este tiempo negro de angustia, proseguir con nuestras vidas, como si nada hubiera pasado.
La actitud cristiana: la confianza
Frente a esta situación, es muy importante que el cristiano profundice en su fe, para poder encontrar paz y luz para orientarse. Y en este sentido, lo primero que, como cristianos, tenemos que recordar es que nada se escapa de las manos de Dios. Él interviene en todo y nada sucede sin que pase muy conscientemente por su corazón. No todo lo quiere, pero sí conoce y permite cuanto sucede. Nada ocurre sin que él lo sepa, y lo utilice; no hay lagunas en su providencia. Esta primera consideración, si no estuviera acompañada de una segunda reflexión produciría en nosotros un verdadero escándalo: ¿Cómo puede Dios permitir tanto sufrimiento y angustia si lo puede evitar?
Sin embargo, el cristiano sabe que no sólo Dios conoce y rige todo, sino que es Padre amoroso. Dios nos quiere más que nadie. Nos ama a cada uno de nosotros personalmente, y no permitiría que nos sucediera un mal si no fuera porque es fruto de la vida y de nuestra libertad y él lo utiliza como un medio para ayudarnos a alcanzar un bien superior como es nuestra salvación. Dios permite muchas cosas que no le gustan, o bien para respetar nuestra libertad, o bien porque espera a través de ese mal conseguir un bien mayor. Lo mismo que, muchas veces, los padres no evitan el sufrimiento de sus hijos para que éstos puedan crecer, madurar y, si es preciso, corregir el camino errado.

Si somos conscientes de las dos verdades anteriores -que Dios todo lo controla y que permite cosas que no le gustan porque nos quiere- la pregunta que debe hacerse un cristiano ha de variar con respecto a la que espontáneamente tendemos a plantearnos. Lo sabio no es preguntarse «¿por qué?», sino «¿para qué?»: ¿Para qué permite Dios todo esto?
El «por qué» apunta a las consecuencias de nuestros actos anteriores, y siempre acaba en culpa: hemos sido malos y recibimos un castigo, que no entendemos. El «para qué» siempre hace referencia a un plan, a un proyecto, a un futuro. Es muy diferente plantearse que esto nos viene porque hemos vivido mal y Dios nos penaliza o plantearse que el Señor está detrás de esta realidad negativa tratando de ayudarnos para que vivamos más acordes con nuestra dignidad. No es lo mismo castigar a un hijo porque se ha portado mal, que permitir que se encuentre con las consecuencias de sus actos para que aprenda a vivir mejor. En este punto, tal vez nos hiciera bien volver a meditar la parábola del hijo pródigo (Lc 15,11-24). El hijo menor tiene que llegar a estar muerto de hambre y solo para comprender que ha perdido el amor protector de su padre, y para que pueda plantearse volver a la casa paterna.
Por tanto, para encontrar el sentido cristiano profundo a todo lo que estamos viviendo, y vencer el miedo y el desconcierto, debemos desarrollar dos actitudes fundamentales: la consciencia de que Dios es providente y guía todo, y la confianza en que nos ama y dirige la historia para nuestro bien. Esas actitudes nos permiten encontrar pilares sólidos para fundamentar la esperanza. El primero de esos pilares es la convicción de que no estamos sumergidos en un proceso azaroso, que el desorden y la casualidad no gobiernan nuestra vida. No estamos solos, Dios sigue velando por nuestro bien. La segunda convicción, que se desprende de todo lo anterior, es que todo tiene un sentido, aunque uno no lo capte. La realidad es que nos pasa como a los niños: que no entienden por qué es necesario vacunarse o tomar un jarabe desagradable. No podemos esperar que lo entiendan, pero sí que se fíen de sus padres.
La situación de nuestro mundo
Que no podamos entender plenamente por qué sucede todo esto no significa que no podamos intentar hacer un poco de luz, indagando para atisbar por qué Dios está permitiendo una situación tan desconcertante y, a menudo, dramática. Para ello, nos haría bien repasar algunas características de la sociedad en la que vivimos. Naturalmente no pretendemos ser exhaustivos, ni siquiera totalmente certeros; sólo queremos señalar algunos elementos básicos que definen la mentalidad social actual, de la que también nosotros estamos impregnados. A la luz de esos rasgos quizá podamos entender mejor cuál es el bien que Dios pretende sacar de tanto sufrimiento.
En primer lugar, nos atreveríamos a afirmar que una de las características que mejor definen la actitud de los hombres de nuestro tiempo es la autosuficiencia. En términos generales podríamos afirmar que el hombre del siglo XXI no necesita de Dios, se basta a sí mismo. La ciencia y la técnica parecen haber suplido la necesidad de un referente religioso; de modo que nos convertimos en nuestros propios dioses. Tanto es así que, cada vez más, el planteamiento religioso es simplemente ignorado. Dios es irrelevante, ni lo necesitamos ni lo queremos.
En segundo lugar, y muy unido a ese sentimiento de autosuficiencia, los hombres de hoy sienten un profundo rechazo a todo lo que signifique dependencia. No queremos depender de nada ni de nadie. Ni de las personas, a veces por miedo al compromiso, ni de la misma naturaleza.
La autosuficiencia y la independencia van normalmente acompañadas del imperio de la subjetividad sobre cualquier otra consideración. Así, yo determino lo que es verdadero y bueno o lo que no lo es. Creemos ser todopoderosos, hasta el punto de decidir nosotros, por nuestra cuenta, los valores humanos y la configuración de la realidad.
Al principio, después de abandonar a Dios, la referencia de verdad que prevalecía era el parecer consensuado por los hombres; ahora ni siquiera eso: mi parecer personal se eleva a la categoría de juicio apodíctico. Nada es verdadero o falso; cada uno lo ve de una manera, que pretende ser la verdadera.
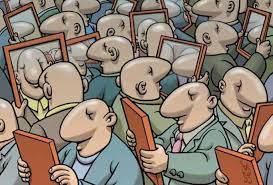
A esas características hay que añadir un feroz individualismo, que se traduce en la práctica en un egoísmo narcisista, que nos lleva a subrayar nuestros derechos y eludir nuestras responsabilidades. Cada vez cuesta más asumir los propios compromisos personales; por eso se evitan y se sustituyen por relaciones menos exigentes y más «fluidas», que no necesitan ser «encorsetadas» en relaciones definidas claramente y, mucho menos, articuladas socialmente. De este modo, considero que estoy solo en el mundo y me relaciono o comunico, más o menos provisionalmente, con quien me interesa en cada momento. Como consecuencia, la afectividad, cuando no la emotividad, sustituyen la determinación madura de amar y, el resultado es que Las relaciones matrimoniales y los vínculos familiares se deterioran.
Todo esto sienta las bases de un rechazo generalizado de la realidad como algo objetivo que no depende de mi percepción. Yo soy quien determina qué es la realidad a partir de los elementos que extraigo arbitrariamente de la misma, seleccionando de ella lo que me interesa. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con el dolor, la enfermedad y la muerte es excluido de esa construcción, y cerramos los ojos para no verlos. Cada vez es mayor el número de personas que no puede ir a un hospital porque «se ponen malos», los niños que tampoco pueden ir al cementerio por si se traumatizan, y cada vez da más agobio hablar de la enfermedad o de la muerte.
Quizá pensemos que podemos esquivar los problemas más dramáticos de la vida humana zambulléndonos en una alocada carrera de materialismo y consumismo. La misma superabundancia de medios puede darnos la impresión de haber dejado atrás unos planteamientos lúgubres definitivamente superados, y así nos creemos invulnerables y nos sentimos satisfechos. Antes se ansiaba el cielo porque la tierra era un «valle de lágrimas», ahora disfrutamos de la tierra porque tenemos en ella todo lo que precisamos para ser felices: cosas, medios, dinero, tiempo libre… El cielo se convierte en una quimera para almas débiles o inadaptadas.
Además de tantos medios materiales que nos impiden plantearnos lo esencial, contamos con el ruido ensordecedor en el que estamos sumergidos, y que nos posibilita el mantener la ceguera necesaria que nos evite la inquietud interior. Carreras, ocupaciones, bombardeo de noticias, pasatiempos, redes sociales, televisión, internet… nos permiten evitar el planteamiento de lo realmente importante. Y, lógicamente, cada vez se necesita una dosis mayor de ficción para poder eludir la realidad, lo que conduce a una carrera desenfrenada hacia la alienación.

El fruto de este proceso es que nos vamos haciendo cada vez más frágiles y superficiales. Y eso se refleja en los modelos de referencia que tiene nuestra sociedad. En la antigüedad pagana, la mirada se dirigía a los «héroes» que simbolizaban los grandes valores humanos. Con la llegada del cristianismo, los héroes antiguos fueron sustituidos por los santos como modelos de referencia. Ahora, los modelos son los famosos adinerados y despreocupados que hacen su voluntad sin tener que rendir cuentas a nadie; o los deportistas victoriosos que reflejan la salud y el bienestar de quien tiene todo. Consecuentemente, el que vive de un trabajo humilde, lucha cotidianamente por su familia, y vive su amor en fidelidad y sacrificio es considerando «un perdedor» que no ha podido subir más alto.
Si estos rasgos esbozados son, en lo fundamental, acertados, podríamos afirmar que el hombre de hoy -al menos en nuestra sociedad occidental- tiene muchas de las características de un adolescente irresponsable y mimado, incapaz de afrontar con seriedad la realidad y de dar una respuesta madura a la misma. En esta situación, la pandemia supone un reto que nos coloca en la disyuntiva de crecer de verdad o de caer en una inmadurez mayor.
La pandemia golpea
Por muchas capas ideológicas que superpongamos a la realidad, la realidad es tozuda y no se pliega a nuestra visión adulterada de la vida. Cuando menos lo esperábamos surge la pandemia. Sea provocada o casual, lo cierto es que nos topamos con algo con lo que no habíamos contado y que desmonta por completo nuestra forma de vivir y muchos de nuestros falsos presupuestos. De pronto, nos sentimos amenazados por un pequeño virus, que nos demuestra que no somos invulnerables y que toda nuestra tecnología no es suficiente para protegernos de la realidad.
Tan sobrados de medios como estamos y, sin embargo, tenemos que adoptar las mismas medidas de protección que se utilizaban en la edad media para defenderse de las epidemias: nos confinamos aterrorizados en nuestras casas, aceptando tremendas limitaciones en nuestra vida.
Y esa realidad que escondíamos sale a la luz. El fallecimiento de vecinos y amigos nos hace percibir que nuestra vida es frágil, y que fácilmente podemos morir. La angustia y la tristeza van desgastando nuestro ánimo y volvemos a planteamientos que muchos tenían ya por superados. Y esto debería llevarnos a caer en la cuenta de que, si no hay Dios, no hay sentido para nada de lo que está ocurriendo; y todo parece dominado por un azar ciego que se ceba en seres débiles como somos nosotros. El sinsentido de la vida y el sentimiento de fragilidad amenazan con convertir la depresión en una nueva pandemia, aún más peligrosa que la del virus.

Así que, ahí estamos nosotros, aislados en nuestras casas, teniendo que renunciar a nuestras relaciones sociales y diversiones. Y cuando las fiestas se cortan y nos tenemos que enfrentar con el silencio de nuestro confinamiento, entonces se posa todo y se puede percibir mejor la realidad. Nosotros, tan independientes como nos creíamos, caemos en la cuenta de que en estos momentos lo más valioso son la familia, los amigos y las relaciones personales.
La enfermedad y la muerte se hacen nuestros compañeros. En estos meses, pocas personas no habrán perdido por el coronavirus a alguien más o menos cercano. Nosotros, que odiábamos pensar en el hospital o el cementerio, nos encontramos con que los informativos están centrados en eso. Y, a pesar de la censura oficial de los medios de comunicación, sentimos la muerte a nuestro alrededor. Nuestro mundo seguro y confortable ha hecho crisis, y nos hemos quedados desconcertados y sin saber qué hacer.
Respuestas negativas ante la pandemia
La situación creada por la pandemia ha provocado tal impacto que muchas personas no han sido capaces de procesarlo y han reaccionado de forma irracional. Algunos, en contra de las evidencias más claras y cercanas, sostienen que todo es una farsa, una conspiración para tenernos encerrados, o controlados. El negacionismo se manifiesta a menudo en la insensatez renunciar a la protección necesaria contra la enfermedad, poniendo en riesgo la propia salud y la de los demás. Algunas reacciones antisociales han puesto en evidencia el egoísmo y la inmadurez de quienes sólo se preocupan de sí mismos y son incapaces de aceptar la realidad que nos invade. Un número mucho mayor de personas se han dejado arrastrar por el terror y el agobio, hasta el punto de que su vida está marcada por las limitaciones que se autoimponen con el fin de evitar contraer la enfermedad; como si eso dependiera totalmente de ellos y pudieran minimizar completamente el riesgo de infección. De todos modos, y sin llegar a estos extremos, la actitud más generalizada ha sido la de dar la prioridad absoluta a la salud por encima de cualquier otro valor o consideración.
Esta actitud de primar la salud de modo absoluto ha alcanzado incluso a la Iglesia y a algunos de sus representantes. De modo que parece como si lo primero a proteger fuera la salud del cuerpo por encima de la del alma. Hasta el punto de que hemos llegado a cerrar materialmente las iglesias, dejando al pueblo de Dios sin el auxilio de los sacerdotes, especialmente necesario en una situación tan dolorosa. Hemos dejado a no pocos cristianos sin los sacramentos, animándolos a que los suplan con misas televisadas; contribuyendo, sin darnos cuenta, a considerar que la misa es un espectáculo para contemplar, no una liturgia que celebrar. Hemos olvidado que el valor de la vida es un valor fundamental, pero no el supremo: el valor supremo es Dios. Si no fuera así, el martirio sería una opción ilegítima; y nuestros mártires, unos insensatos. Lo cierto es que, en este tremendo drama, la Iglesia no ha estado ni se la esperaba: ni se la ha echado de menos, ni ella pretendía ser una respuesta significativa en mitad del confinamiento. Y ello, simplemente, porque la prioridad era la salud física y ésta no está entre los cometidos de la Iglesia. Al final, ni siquiera hemos aprovechado todas las posibilidades que los diversos decretos de los poderes públicos daban. Éstos ni prohibieron las misas -a pesar de alguna cacicada sin base legal-, ni impusieron el cierre de las iglesias, ni prohibieron dar la comunión o confesar.

Un momento privilegiado
Es indiscutible que la pandemia ha provocado mucho sufrimiento y desconcierto, pero también nos ofrece una oportunidad providencial para cambiar nuestra visión de la realidad. En primer lugar, nos ha hecho más humildes al permitirnos constatar que toda esa coraza de seguridad que creíamos tener es mucho más frágil de lo que considerábamos, y que estamos mucho más expuestos de lo que pensábamos.
Además, nos ha permitido valorar mejor las cosas importantes: la familia, los amigos, las relaciones personales… Y nos ha hecho caer en la cuenta de que la interdependencia es un don, no algo que amenaza nuestra autonomía. Nos ha hecho más solidarios unos con otros. De hecho, hemos asistido al heroísmo de muchos sanitarios, a la generosidad de tantas personas que se han volcado con los demás: preocupándose por sus vecinos, llevándoles la compra a los más vulnerables o telefoneando a los que estaban solos.
El coronavirus nos ha hecho valorar más las cosas pequeñas de cada día, aquellas que dábamos por descontadas y que no apreciábamos por cotidianas: un paseo sereno, un café con los amigos, la tertulia improvisada con los vecinos, besar a nuestros conocidos… Pequeños placeres cotidianos que no valorábamos, y que, sin embargo, hemos añorado. Con frecuencia nos damos cuenta de lo que era realmente importante cuando lo que hemos perdido.
Otro efecto verdaderamente bueno que ha provocado esta situación es que nos ha permitido reencontrarnos con nuestra familia más cercana. Cuando se acaban las prisas, las responsabilidades y las urgencias, se tiene más serenidad y tiempo para dialogar entre los esposos o para compartir con los hijos. Eso ha provocado que aflore la realidad de cada uno: se ha multiplicado la tensión de quienes vivían mal su vida familiar y utilizaban las prisas para huir y ha crecido la alegría de quienes añoraban más tiempo para estar con los suyos. De modo que, aunque de forma forzosa y motivada por circunstancias desgraciadas, unos y otros han recibido la oportunidad y el regalo de poder estar más con los seres queridos.
Además, y en relación con lo anterior, el confinamiento provocado por el covid-19 nos ha permitido tener más tiempo libre, silencio y soledad. Hemos podido reencontrarnos mejor con nosotros mismos, al permitir que aflorara lo más profundo que hay en nosotros. Tener más tiempo, más preocupaciones serias, nos puede haber hecho más profundos. Sin duda, que puede haber habido un cierto abuso de la televisión o de internet, pero, por superficiales que seamos, la mayoría de nosotros ha tenido la oportunidad de pensar más y de replantearse muchas cosas que de otro modo no habría tenido en cuenta.
En ese sentido, muchas personas han sentido un deseo de acercarse a la oración y a la vida interior. Muchos sacerdotes han constatado que la vulnerabilidad, el miedo y la disminución de la actividad ha permitido a muchas personas volver la mirada a Dios. Y no pocos creyentes que habían ido dejando adormecer su fe, han recuperado su inquietud religiosa. Lo cierto, en este ámbito, es que a ninguno nos ha dejado indiferente este período y esta situación, de modo que, en el ámbito espiritual, o hemos crecido o hemos decrecido, o nos hemos hecho más conscientes de nuestra responsabilidad ante Dios o, asustados, lo hemos relegado a un segundo plano para centrarnos en nuestros propios medios humanos de protección sanitaria.

Y, finalmente, otro efecto positivo de esta pandemia es que nos ha permitido admirar a la gente altruista y aplaudir a los que cotidianamente se juegan la vida por ayudar a los demás. A juzgar por lo que nos presentan el cine o los medios de masas, el que merece admiración es el que tiene éxito, el fuerte, el vencedor… Pero la pandemia nos ha permitido redescubrir con admiración la grandeza de quien, en la vida cotidiana, se entrega hasta jugarse la vida para ayudar a los demás.
Después de la pandemia
Para la mayoría de la gente esta situación de la pandemia es un episodio que hay que superar cuanto antes para volver a nuestras vidas de siempre, un túnel oscuro que hemos de dejar atrás lo más rápido posible. Pero no va a ser tan fácil como se pretende, porque la pandemia nos va a obligar a seguir utilizando unos medios preventivos que van a condicionar significativamente nuestras vidas. Por eso, se nos habla de la «nueva normalidad», como una «nueva realidad» que constituye un intento de volver a lo de antes pero con las molestas restricciones necesarias para protegernos del virus.
Sin embargo, el verdadero problema no se sitúa en las restricciones exteriores, sino en la pretensión de volver a los valores que ha puesto en cuestión la pandemia. Como hemos dicho, el estilo con el que vivíamos era una burbuja que nos aislaba de la verdadera realidad: de Dios, del sufrimiento, de la muerte y de la verdadera vida. Ese modo de afrontar la realidad hacía que las cosas no se valoraran por su valor auténtico, sino por lo que a cada uno le gusta o le disgusta. Si la nueva realidad no supone un cambio de perspectiva y de valores, volveremos a lo mismo: a nuestra visión sesgada y acomodada de la realidad. En ese sentido, lo mismo da la antigua realidad o la nueva realidad: ninguna constituye la realidad verdadera, porque están recortadas y deformadas en virtud de los valores de egocentrismo, autosuficiencia, superficialidad y soberbia de la cultura en la que vivimos.
Si no somos capaces de salir de esa visión deformada haremos inútil la luz que hemos recibido de Dios. Si Él permite esta experiencia universal y no aprendemos, si seguimos con los mismos valores, si rechazamos las evidencias que hemos visto emerger estos meses, y pensamos que sólo es un mal momento que hay que superar y olvidar, todo volverá a ser como antes. Pero, ahora, nos haremos más culpables de una luz que no hemos querido recibir, encerrándonos en nuestras opciones. Si perseveramos en nuestra ceguera, más o menos libremente, iremos dejando a Dios sin recursos para hacernos ver la orientación errada que tiene nuestra vida.
Por eso, tenemos que aprovechar esta situación para cambiar nuestra mirada y nuestras opciones. Es preciso que aceptemos nuestra finitud y fragilidad, que aprendamos a poner a Dios en el centro de nuestra vida, porque sin él nada tiene sentido y vamos a la deriva. Y esto no significa que lo tomemos como un recurso útil en la dificultad, sino que lo convirtamos realmente en el centro de nuestra existencia. En el fondo, para lo que esta pandemia nos puede servir es para recuperar la centralidad de Dios; es decir, para aprender a adorar.
Y, por supuesto, también debemos tratar de aprovechar lo que hemos aprendido en estos meses con respecto a la relación con los demás: dependemos unos de otros y no podemos vivir solos. Por eso, nos hace bien revalorizar la familia, la amistad…, aunque eso nos complique la vida, porque querer siempre es duro, pero resulta enormemente gratificante.
Además, debemos aceptar la realidad tal cual es, y no tal y como cada cual quiere forzarla a que sea. El subjetivismo es una respuesta que no nos puede hacer felices. Tampoco el materialismo y el consumismo satisfacen nuestras necesidades más profundas: Las cosas no llenan una vida, y no pueden ser la verdadera respuesta a nuestras aspiraciones más profundas.
La actitud cristiana
En definitiva, si queremos aprovechar cristianamente la experiencia que ha puesto sobre el tapete esta situación del coronavirus, hay que seguir afirmando decididamente la confianza en Dios y en su acción providente. Y, en consecuencia, hemos de desterrar el miedo y el agobio. La prudencia que exige el sentido común y la caridad hacia los demás no puede degenerar en miedo. Hemos de ser precavidos en lo que a la salud se refiere, pero recordando que no hemos nacido para perpetuarnos en esta tierra, sino que hemos nacido para el cielo, y que Dios sabe bien lo que necesitamos cada uno.
La paz y la serenidad propias del cristiano tienen que ayudarnos a aprovechar este momento histórico para hacer conscientemente una elección por los valores que verdaderamente merecen la pena: la relación con Dios, la familia y amigos, la austeridad de las cosas, el fomento de las relaciones personales, la renuncia al individualismo, la reconciliación con la realidad en su integridad…

Hemos de preguntarnos no tanto el «por qué», de lo que está sucediendo sino el «para qué» permite Dios una circunstancia tan dolorosa y desconcertante. Si somos capaces de comprender lo que Dios pretende podremos secundar su acción, de modo que todo lo que tenemos que afrontar nos ayude a convertirnos y a crecer. Con san Pablo, tenemos que afirmar «que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien» (Rm 8,28). Aprovechemos, pues, la gracia de la pandemia para producir frutos de conversión. Crezcamos sin miedo, desafiando las dificultades, conscientes de que «todo lo puedo en aquel que me conforta» (Flp 4,13).
Algunas preguntas importantes
La pandemia nos ha zarandeado de manera imprevista y ha puesto de manifiesto nuestros verdaderos valores, por lo que resulta imposible que una realidad así no nos haya marcado en positivo o en negativo en nuestra vida espiritual. Es importante, pues, valorar cómo nos ha afectado. Si no ha repercutido en mi vida en ningún sentido, si no he crecido o decrecido, eso significa que hay una ruptura entre mi vida de fe y la realidad. Para descubrir la realidad de la propia situación, cada uno debería evaluar algunos aspectos personales:
1. ¿Cómo ha repercutido la pandemia y el confinamiento en mis valores personales? ¿Sigo siendo el mismo o he madurado?
2. ¿Cómo ha afectado la pandemia a mi fe en la práctica? ¿He crecido o decrecido?
3. ¿Cómo ha afectado la pandemia a mis relaciones personales? ¿Y a mi relación con Dios?
3. ¿He podido mantener la oración en casa? ¿Hemos rezado en familia?