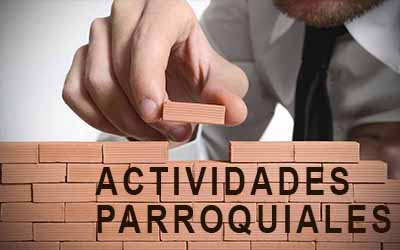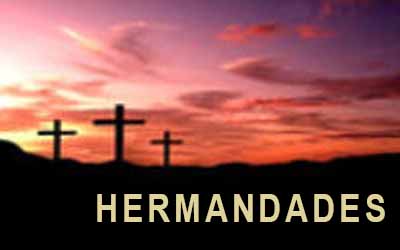Pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y, muy de mañana, al día siguiente del sábado, llegaron al sepulcro cuando ya estaba saliendo el sol. Y se decían unas a otras: –¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y al mirar vieron que la piedra había sido removida, a pesar de que era muy grande. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y se quedaron muy asustadas. Él les dice: –No os asustéis; buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar donde lo colocaron. Pero marchaos y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea: allí le veréis, como os dijo (Mc 16, 1-7).
Conocemos bien los relatos evangélicos de las apariciones del Señor resucitado: a María Magdalena, a los discípulos de Emaús, a los Once reunidos en el Cenáculo, a Pedro y otros Apóstoles en el mar de Galilea… Esos encuentros con Jesús, que les permitieron testimoniar el acontecimiento real de su Resurrección, estuvieron sustentados por el hallazgo del sepulcro vacío. «Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la Resurrección (…). “El discípulo que Jesús amaba” (Jn 20, 2) afirma que, al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir “las vendas en el suelo” (Jn 20, 6) “vio y creyó” (Jn 20, 8). Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 640).
Para los primeros cristianos, la tumba vacía debió de constituir también un signo esencial. Podemos imaginar que se acercarían a ese lugar con veneración, lo contemplarían atónitos y gozosos… A esos fieles siguieron otros y otros, de forma que no se perdió la memoria del sitio ni siquiera cuando el emperador Adriano arrasó Jerusalén, en la primera mitad del siglo II. Esa tradición late con dramatismo en un relato de Eusebio de Cesarea, en el que describe las obras auspiciadas por Constantino en el año 325 y el descubrimiento de la tumba de Jesús: «Cuando, removido un elemento tras otro, apareció el lugar al fondo de la tierra, entonces, contra toda esperanza, apareció el resto, es decir, el venerado y santísimo testimonio de la resurrección salvífica, y la gruta más santa de todas retomó la misma figura de la resurrección del Salvador. Efectivamente, después de haber estado sepultada en las tinieblas, volvía de nuevo a la luz, y a todos los que iban a verla les dejaba vislumbrar claramente la historia de las maravillas allí realizadas, atestiguando con obras más sonoras que cualquier voz la resurrección del Salvador» (Eusebio de Cesarea, De vita Constantini, 3, 28).
Emaús.
¡Ha resucitado! –Jesús ha resucitado. No está en el sepulcro. La resurrección de Cristo en las primeras horas del domingo, es un hecho que los Evangelios afirman de modo claro y rotundo. Junto a la presentación de los primeros testimonios del sepulcro vacío –las santas mujeres, los apóstoles Pedro y Juan–, narran diversas apariciones de Jesús resucitado. Entre todas, la de los discípulos de Emaús, descrita con detalles conmovedores por san Lucas, ponen de manifiesto la profunda transformación provocada a sus protagonistas.
Conocemos bien el principio del relato: Ese mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén sesenta estadios. Iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido. Y mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocerle (Lc 24, 13-16).
Por los detalles que aporta san Lucas, podría parecer sencillo localizar la aldea a la que se dirigían Cleofás y el otro discípulo. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con muchos lugares de Tierra Santa, el transcurrir de los siglos y los acontecimientos de la historia no han sido indiferentes, de forma que hoy en día cabe identificar varios sitios con la Emaús evangélica. Algunos merecen mayor credibilidad, no solo porque gozan del consenso de los estudiosos, sino también porque actualmente son meta de peregrinación.

En la Pascua de 2008, Benedicto XVI se refirió al hecho de que no haya sido identificada con certeza la Emaús que aparece en el Evangelio: «Hay diversas hipótesis, y esto es sugestivo, porque nos permite pensar que Emaús representa en realidad todos los lugares: el camino que lleva a Emaús es el camino de todo cristiano, más aún, de todo hombre. En nuestros caminos Jesús resucitado se hace compañero de viaje para reavivar en nuestro corazón el calor de la fe y de la esperanza y partir el pan de la vida eterna» (Benedicto XVI, Regina coeli, 6-IV-2008).
El lugar de la Ascensión.
La tradición sitúa la Ascensión en la cima de la colina central del monte de los Olivos, a poco más de un kilómetro desde la ciudad, en dirección hacia Betfagé y Betania. En esa elevación, de unos 800 metros de altitud, fue construida una iglesia durante la segunda mitad del siglo IV. Según varias fuentes, la iniciativa partió de la noble patricia Poemenia, que habría peregrinado a Tierra Santa desde Constantinopla. Ese santuario era conocido con el nombre de Imbomon.
Al igual que el Santo Sepulcro y otros edificios de culto de Palestina, el Imbomon sufrió daños durante la invasión de los persas, en el año 614, y fue posteriormente restaurado por el monje Modesto. Contamos con una valiosa descripción transmitida por el obispo Arculfo, que lo visitó hacia el 670: se trataba de una iglesia de planta redonda con tres pórticos en el interior, y una capilla también redonda en el centro, no cerrada con bóvedas o tejado, sino a cielo abierto para evocar a los peregrinos la escena de la Ascensión; en la parte oriental de ese espacio había un altar protegido por una pequeña cubierta, y en medio una roca que gozaba de gran veneración, pues los fieles la consideraban el último punto donde el Señor había puesto sus pies, y reconocían sus huellas impresas en el relieve de la piedra (Cfr. Adamnano, De locis sanctis,).

El santuario fue reformado durante la época de los cruzados, cuando una parte se convirtió en convento de los Canónigos Regulares de San Agustín. En el siglo XIII, los musulmanes derribaron todos los edificios excepto la capilla central –es la que ha llegado hasta nosotros– y posteriormente levantaron al lado una mezquita. Aunque el lugar forma parte aún hoy de las propiedades del waqf –institución religiosa islámica–, en la solemnidad de la Ascensión está permitido celebrar allí la Santa Misa: es un derecho que los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa obtuvieron de las autoridades otomanas.
La capilla se alza en el centro de un recinto octagonal, circundado por un muro en el que todavía son visibles algunas basas de columnas del periodo cruzado. Según los estudios arqueológicos, la pequeña iglesia, también octagonal, presenta la planta un poco desplazada respecto a la obra bizantina; en cualquier caso, cumple la misma función: custodiar la memoria de las huellas de Jesús y de su Ascensión. En el exterior, tienen particular interés artístico los arcos y las pilastras, rematadas con capiteles finamente esculpidos, pues son originales del siglo XII; el tambor, la cúpula y el cierre de los vanos con muros de sillería se añadieron más tarde. En el interior, un hueco en el pavimento, enmarcado por cuatro piezas de mármol, deja ver la roca venerada.
Hecho histórico y acontecimiento de salvación.
El misterio de la Ascensión comprende un hecho histórico y un acontecimiento de salvación. Como hecho histórico, «marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celeste de Dios de donde ha de volver, aunque mientras tanto lo esconde a los ojos de los hombres» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 665).
Como acontecimiento de salvación, la entrada de Cristo resu¬citado en el Cielo manifiesta nuestro destino definitivo: «Jesucristo, Cabeza de la Iglesia, nos precede en el Reino glorioso del Padre para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente» (Catecismo de la Iglesia Católica, n.666). El Papa Francisco, a las pocas semanas de haber sido elegido, nos hacía reflexionar sobre este significado de la Ascensión y sobre sus consecuencias en la vida de cada cristiano. Su punto de partida era la última peregrinación de Jesús a Jerusalén, cuando comprende que se aproxima la Pasión: «Mientras sube a la Ciudad santa, donde tendrá lugar su éxodo de esta vida, Jesús ve ya la meta, el Cielo, pero sabe bien que el camino que le vuelve a llevar a la gloria del Padre pasa por la Cruz, a través de la obediencia al designio divino de amor por la humanidad. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que “la elevación en la Cruz significa y anuncia la elevación en la Ascensión al cielo” (n. 662).
San Lucas destaca que los Apóstoles, tras despedir al Señor, regresaron a Jerusalén con gran alegría (Lc 24, 52). Esa reacción solo se explica por la fe, por la confianza; los discípulos han comprendido que, aunque no verán más a Jesús, «permanece para siempre con ellos, no los abandona y, en la gloria del Padre, los sostiene, los guía e intercede por ellos» (Francisco, Audiencia general, 17-IV-2013).
«El encargo que recibió un puñado de hombres en el Monte de los Olivos, cercano a Jerusalén, durante una mañana primaveral allá por el año 30 de nuestra era, tenía todas las características de una “misión imposible”. Recibiréis el poder del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra (Hch 1, 8). Las últimas palabras pronunciadas por Cristo antes de la Ascensión parecían una locura. Desde un rincón perdido del Imperio romano, unos hombres sencillos –ni ricos, ni sabios, ni influyentes– tendrían que llevar a todo el mundo el mensaje de un ajusticiado.
»Menos de trescientos años después, una gran parte del mundo romano se había convertido al cristianismo. La doctrina del crucificado había vencido las persecuciones del poder, el desprecio de los sabios, la resistencia a unas exigencias morales que contrariaban las pasiones. Y, a pesar de los vaivenes de la historia, todavía hoy el cristianismo sigue siendo la mayor fuerza espiritual de la humanidad. Sólo la gracia de Dios puede explicar esto. Pero la gracia ha actuado a través de hombres que se sabían investidos de una misión y la cumplieron» (Beato Álvaro del Portillo, «Catholic Familyland).
La gracia actuó a través de los Apóstoles porque todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús (Hch 1, 14).
De su Asunción se alegran los ángeles.
La fe en esta verdad consoladora de la Asunción nos mueve a afirmar que «la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los Señores y vencedor del pecado y de la muerte» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 966).
En la Ciudad Santa, dos iglesias conservan todavía hoy la memoria de aquellos misterios: en el monte Sión, a pocos metros del Cenáculo, la basílica de la Dormición; y en Getsemaní, junto al huerto donde Jesús rezó la noche del Jueves Santo, la Tumba de María.
La basílica de la Dormición.
En un artículo anterior se escribió acerca del monte Sión, es decir, la colina que se encuentra en el extremo suroccidental de la Ciudad Santa y que recibió ese nombre en época cristiana. Allí, alrededor del Cenáculo, nació la primitiva Iglesia; y allí, durante la segunda mitad del siglo IV, se construyó una gran basílica, llamada Santa Sión y considerada la madre de todas las iglesias. Además del Cenáculo, incluía el lugar del Tránsito de Nuestra Señora, que la tradición situaba en una vivienda cercana. Aquel templo pasó por varias destrucciones y restauraciones en los siglos siguientes, hasta que solo quedó en pie el Cenáculo. Sin embargo, nunca se olvidó la vinculación de la zona con la vida de Santa María, de forma que en 1910, cuando el emperador de Alemania Guillermo II obtuvo unos terrenos en Sión, se edificó una abadía benedictina con una basílica anexa dedicada a la Dormición de la Virgen.

Se trata de una iglesia de estilo románico alemán con rasgos bizantinos, concebida en dos niveles. En el plano superior se halla la nave principal, de planta circular, rematada con una gran cúpula adornada con mosaicos; alrededor se abren seis capillas laterales y, en la cara oriental, un ábside para el presbiterio, cerrado con bóveda de cañón y una semicúpula también decorada con un gran mosaico. Descendiendo al piso inferior, la atención se dirige al centro de la cripta, donde hay una imagen yacente de la Santísima Virgen protegida por un pequeño templete. Varias capillas –regalos de diversos países o asociaciones– rodean ese santuario.