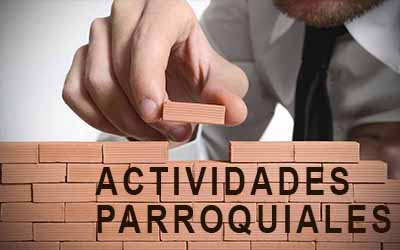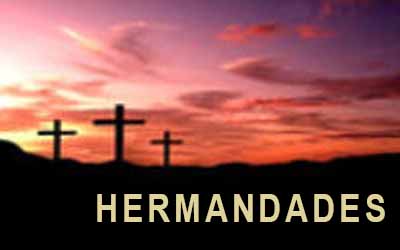Evangelio (Lc 15,1-3.11-32)
Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo:
–«Ese acoge a los pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola:
–«Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre:
“Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”.
El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad.
Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada.
Recapacitando entonces, se dijo:
“Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”.
Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos.
Su hijo le dijo:
“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”.
Pero el padre dijo a sus criados:
“Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”.
Y empezaron a celebrar el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
Este le contestó:
“Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud”.
Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Entonces él respondió a su padre:
“Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”.
Él le dijo:
“Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”».
Comentario
El evangelio nos narra muchos pecados del hijo pródigo: exigir algo que no le corresponde aún en vida del padre, malvender lo que el padre ha ganado con tanto esfuerzo, alejarse de su familia sin preocuparse de lo que los demás sentían, el desenfreno y la superficialidad, cuidar animales impuros (cerdos). Es una descripción terrible de la degradación de un joven que lo tenía todo. Pero el pecado más profundo, el que da origen a todo, es que ni conoce de verdad a su padre, ni lo ama. A su lado se siente atado y necesita irse lejos para respirar… Eso sí, llevándose lo que no es suyo.
El hijo mayor se indigna porque el padre ha acogido de nuevo al hermano sinvergüenza. Él se siente bueno e irreprochable. Pero su misma actitud denota que comparte el mismo pecado de su hermano: ni conoce de verdad a su padre, ni lo ama. Si no fuera así, al menos se alegraría por la felicidad de su padre. Pero a él esa alegría escandalosa le resulta injusta e insultante. Ni entiende, ni ama a su padre. Más aún él no se ha ido, pero se siente también explotado por su padre. Si tuviera más valor, él también se sacudiría el yugo de tener que ‘servir’, sin ‘desobedecer’ las ‘órdenes’ de quien ni siquiera le da ‘un cabrito para tener un banquete con sus amigos’.
Uno y otro han vivido en la casa paterna como siervos, sin caer en la cuenta de la bondad del padre y de su inmenso amor por ellos. Da igual que se queden o huyan: el gran pecado es no amar y no conocer.
¿Y yo? ¿Sirvo al Señor como esclavo o como hijo? ¿Le amo o le temo? ¿Le conozco o me contento con intentar obedecer sus arbitrarias normas? ¿Mi premio es vivir junto a él, o necesito huir de vez en cuando para respirar libertad?